#MAKMALibros
‘El dueño del secreto’, de Antonio Muñoz Molina
Colección ‘Novelas ejemplares’, de Ollero & Ramos Editores, 1993
Los números redondos
Escribo hoy, vencido mayo de 2024, acerca de una novela que adquirí en la Feria del Libro de València en mayo de 1994. Escribo sobre un volumen cuyos hechos principales suceden a lo largo de un par de semanas de mayo de 1974.
El autor me lo había recomendado mi padre. Hablo de un novelista del que yo no había leído ninguna obra. Con mucha insistencia y aspaviento bien justificado me decía: “Debes leerlo, debes leerlo”. Eso me indicaba una y otra vez. Final y felizmente le hice caso. Ahora bien, yo mismo me hacía una pregunta que también se había formulado Roland Barthes para otros fines: ¿Por dónde empezar?
Opté por adquirir la obra que entonces era novedad, su novela recién publicada: ‘El dueño del secreto’, de Antonio Muñoz Molina. Enumero: 1974, 1994… y 2024. Cincuenta años, treinta años… Es pura chiripa, lo sé, pero me agrada esa coincidencia o esa fatalidad a la que yo parecía estar destinado. Me agrada esa exactitud de los lapsos. Con ello contradigo a Enrique Vila-Matas.
En uno de sus libros más sugerentes (‘Para acabar con los números redondos’, Pre-Textos, 1997) dijo sentir por ellos una gran ojeriza. “No los puedo soportar”, afirma Vila-Matas. “Me irrita de ellos, sobre todo, su injustificado y absurdo prestigio”.
Yo no profeso odio alguno a los números redondos y, por ello, me entrego a estas chiripas de la literatura. 1974, 1994… 2024. Pero puedo continuar. Por ejemplo, mi primer libro sobre Antonio Muñoz Molina data de 2004 (‘Pasados ejemplares. Historia y narración en Antonio Muñoz Molina’, Biblioteca Nueva). Mi segundo ensayo, una edición muy cambiada del volumen anterior, es de 2014 (‘Antonio Muñoz Molina. El tiempo en sus manos’, Fórcola). Ya digo: yo no profeso odio alguno a los números redondos.
Una novela ejemplar
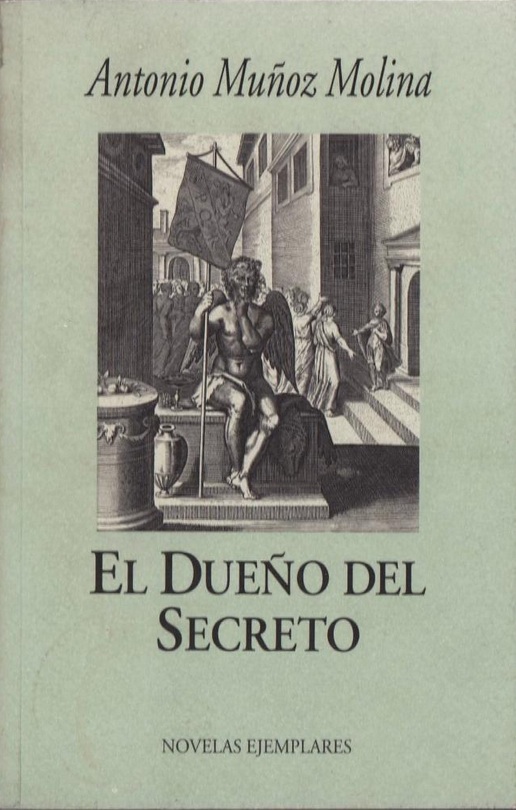
‘El dueño del secreto‘ inauguraba en 1994 la colección ‘Novelas ejemplares’, de Ollero & Ramos Editores. Y aparecía con una ilustración bien significativa: según podemos leer en la contracubierta, se trata de un detalle del cuadro de Otto Venio, ‘Nada más provechoso que el silencio’, una alusión directa, explícita, al secreto del título y al pecado de incontinencia.
Según sugiere el rótulo de la colección, podemos concebir esa novela y las que siguieron como relatos morales: el conjunto de historias contenidas en las ‘Novelas ejemplares’, de Miguel de Cervantes, se publicó en Madrid en 1613 y fueron llamadas «novelas» por adoptar Cervantes la palabra italiana novella, esa voz que aludía a la narración breve e imaginaria.
Con ello se alude al relato de episodios acaecidos a personajes variopintos en circunstancias normales o extraordinarias, relato que, además de pintoresco y entretenido, puede tener algún valor moral. De una simple peripecia personal, de un avatar circunstancial, se extrae lección.
De algún modo, las novelas ejemplares son literalmente historias de aventuras, pertenecen a dicho género, si por tal entendemos no solo la sucesión vertiginosa de lances que el protagonista debe superar y supera con acierto, con valentía y coraje. Son aventuras, también, por la relación de avatares de los que el protagonista se ha librado milagrosamente, con astucia o por suerte, que lo han curtido, que lo han herido, que lo han hecho más cobarde o más descreído.
El presente es, así, el momento de la evaluación, el ajuste de cuentas con uno mismo y con quienes nos rodearon; pero ese escrutinio puede o no ser realista, puede ser acomodaticio y consolador, un recuerdo que nos apacigua y que sirve para justificar lo que hicimos o no dejamos de hacer. La novela ejemplar que relata un hecho antiguo sirve para exhumar avatares lejanos, pero sirve sobre todo para otorgar un sentido, para investir el pasado con un significado concreto que dé asiento a lo que ahora sucede.
En la novela de Muñoz Molina, todo transcurre en Madrid, todo acaece en unas pocas semanas de 1974. Relata en primera persona las peripecias de un joven estudiante solitario y taciturno en una capital gris y fría. El episodio es menor, la circunstancia es escueta y el heroísmo es clandestino. Andrés Soria Olmedo dijo en ‘Una indagación incesante’ (1998) que la novela de Antonio Muñoz Molina es una suerte de episodio nacional. Al calificarlo así, establecía una filiación evidente con Galdós y particularmente con ‘Trafalgar’.
No se trata de que compartan ambas obras un parentesco explícito, un modo de realismo que ahora ya no podría ser igual al del Ochocientos. De verdad, aquello que hace de la novela de Muñoz Molina un episodio nacional es la voluntad expresa de contar una circunstancia colectiva, un hecho histórico, una derrota, la rendición de todo un país, tomando la perspectiva y la voz de un personaje, un Gabriel Araceli también humildísimo, que relata, muchos años después, su propia derrota, su rendición.
Hay algo de risible en ‘El dueño del secreto’, algo de patético, triste y conmovedor. Lo que en el Gabriel Araceli de Galdós es heroísmo y arrojo, propiamente aventura y exaltación del coraje juvenil, en el relator de Muñoz Molina es miedo, inconstancia y ridiculez.
Quien nos cuenta los hechos en ‘Trafalgar’ asistió de joven a una derrota colectiva y al principio de la edad contemporánea, a aquel momento en que pudo expresar y dolerse del «amor santo de la Patria»; quien relata la peripecia en ‘El dueño del secreto’ nos evoca una rendición personal, una cobardía y una huida, que el tiempo y su memoria convierten en circunstancia disculpable. Aunque solo fuera por eso, el resultado de la novela tenía que ser forzosamente cómico.
‘El dueño del secreto’ también tiene por protagonista a un joven, a alguien a quien la vida le exige sacar de sí coraje, energía, inteligencia, astucia y sentido práctico, alguien que no sabía que la vida iba a demandarle tanto. Tampoco Gabriel Araceli lo sabía cuando su noble amo le preguntó: “¿Eres tú hombre de valor?”.
¿Qué responder?
“No supe al principio qué contestar, porque, a decir verdad, en mis catorce años de vida no se me había presentado aún ocasión de asombrar el mundo con ningún hecho heroico”. Al responder afirmativamente, “con pueril arrogancia”, insiste el personaje de Galdós, se comprometió, comprometió su palabra y, por ello, se vio forzado más adelante a sacar de sí ese coraje viril del que daría suficientes pruebas.
El protagonista de ‘El dueño del secreto’ no cuenta con nada de eso, a pesar de que comprometerá también su palabra y pesar de sumar más años, de haber superado estrictamente esa edad púber. Ni su avatar será heroico, ni el hombre adulto con quien habría de tratar poseía la nobleza que la circunstancia demandaba.
Lo que nosotros, lectores, comprobamos es la debilidad de carácter del narrador, tal vez porque cuando llegó a la juventud (que exige arrojo) ya había pasado el tiempo de los héroes. Por eso, cuando en un relato de aventuras se niega todo eso, cuando la aventura y el heroísmo se frustran tan estrepitosa y estúpidamente, por mucho que ahora pretexte o se justifique el narrador, la novela lo es de una experiencia patética, de una peripecia dudosa.
¿Un episodio nacional?

¿Cuál es la historia que se nos relata?
En principio, la historia que se nos cuenta es una historia posible del tardofranquismo, una de tantas: la de una conspiración frustrada, urdida en 1974 y, al decir del narrador, destinada a derribar el régimen franquista.
Dicho en otros términos… Lo que se nos relata concretamente es la historia de la participación de un joven de dieciocho años en ese plan dirigido a cambiar el curso de los acontecimientos, el devenir español. Lo que se nos cuenta es un episodio nacional en el que un Gabriel Araceli del Novecientos narra la historia de su fracaso personal, de cómo su incontinencia verbal facilitó un chivatazo que desbarató el golpe de Estado previsto y el triunfo deseado y adelantado de la democracia en España.
Que los hechos transcurran en Madrid no hace a esta novela menos aventurera que otras del género a las que podíamos asociarla por tradición y por forma expresiva: no hace falta irse a los mares del Sur para vivir una peripecia tan excitante y llena de peligros. Nada había más arriesgado en la España de 1974 que participar en una conspiración antifranquista: la represión más dura y pertinaz, los policías, los grises más violentos, la cárcel más temida, el exilio más triste o, incluso, la pena de muerte eran las amenazas ciertas que pendían sobre todo aspirante a opositor.
Por eso, por tener ese sentido la aventura, ‘El dueño del secreto’ podría concebirse también como una novela política, ese genero comprometido que justamente por entonces triunfaba en el cine, por ejemplo, y que consistía en denunciar dictaduras y atropellos constitucionales.
Pero este relato no es contemporáneo de los hechos, sino que está contado diecinueve años después, cuando el régimen ya había caído hacía tiempo y, por tanto, cuando no había nada que abatir, cuando lo político ya no solía ser materia de narraciones, cuando el compromiso era una palabra que suscitaba dudas y cuando el género de denuncia estaba muy alicaído.
Recapitulemos la filiación a la que adscribir ‘El dueño del secreto’. No cumple las reglas clásicas de la novela de aventuras (el coraje, el héroe que afronta y sale victorioso de todo tipo de penalidades). Tampoco responde al esquema del relato político, porque éste suele tener como rasgo la denuncia contemporánea, la crítica simultánea de lo que narra.
En cambio, el narrador de ‘El dueño del secreto’ se demora casi veinte años en contarnos lo que cree que debe contarnos, prácticamente dos décadas para atreverse a revelar lo que en otro tiempo pudo haber sido decisivo, capital, para la caída del franquismo.
Si tarda tanto tiempo, entonces es que el personaje es decididamente timorato y peca de una prevención excesiva, injustificada, incluso ridícula. Si tarda tantos años en detallar y revelar ese secreto del que es poseedor, entonces… ¿qué es este relato?
Una manera sencilla de responder sería decir que es una narración de la memoria, la evocación de ese personaje que se expresa en primera persona, un yo que nunca se identifica con nombre y apellidos (hasta ese punto es timorato), un yo que no incluye un primer apartado en el que resumir sus orígenes, como hacía Gabriel Araceli en ‘Trafalgar’.
No hay nada que denunciar de lo que se derive consecuencia, no hay aventura heroica que mostrar y que pruebe el temple personal: se trataría solo de contar lo que uno hizo en aquel tiempo; se trataría de relatar –ahora justamente que han pasado los años y no hay peligro que amenace– ciertas cosas en las que uno estuvo involucrado; se trataría de rememorar, muchos años después, cuando uno llega a la cuarentena, lo que fue su primera juventud. Desde este punto de vista, pues, sería el relato de una formación, el relato de un aprendizaje.
¿Para qué contar casi veinte años después un pasaje de tu vida si éste carece de un aura gloriosa? ¿No sería mejor callar lo que hay de ridículo en tu pasado?
Adiós a todo eso

Lo cómico de esta novela (que, por otra parte, es un retrato colectivo) es que el sesgo patético de la experiencia se la vemos nosotros, los lectores. No está claro que el personaje y narrador de esta historia se vea así y, con nostalgia mansa de sedentario, con melancolía acomodaticia, se dice a sí mismo que “aquellos fueron tiempos», esto es, que aquellos fueron los tiempos de la juventud. ¿Los viejos buenos tiempos?
Sabe que cometió ciertos errores, sabe que por su imprudencia se desbarató la supuesta conspiración democrática a la que se había sumado o creía haberse sumado, sabe que no puede corregir aquellas decisiones erróneas. Pero está orgulloso, explícitamente orgulloso, de haber sido testigo y copartícipe de actividades clandestinas, de haber sido depositario de varios secretos.
Lo cuenta cercano ya a los cuarenta, en 1993, cuando tiene una vida estable, cómoda y provinciana.
Si hacemos cálculos, hemos de concluir que el narrador nació en 1956 en un pueblo que nunca se nombra, un pueblo del sur. Probablemente, calla también sobre este hecho para evitar que se le reconozca, todavía temeroso…, a pesar de la distancia temporal que lo separa de aquellos hechos. Es hijo de tenderos, propietarios de un pequeño comercio. Tiene varios hermanos e hizo sus primeros estudios en un colegio salesiano.
Por espacio de un tiempo, entre 1974 y 1976, ayudó en el negocio familiar, después de regresar de su estancia madrileña, justo cuando acaba su vida universitaria e izquierdista en aquel Madrid adonde había ido con el propósito frustrado, pronto desechado, de estudiar periodismo.
Tal vez por eso, por el aprecio que sintió desde niño por la escritura, por la crónica de sucesos y por la prensa, es por lo que ahora, a pesar de no haber concluido la carrera, puede contar de la forma en que cuenta. Tal vez por eso no nos sorprende la posible incongruencia de un relato concebido por alguien que no concluyó sus estudios y que, sin embargo, se maneja bien con la pluma: se sabe expresar.
En efecto, parece tener cultura, unos estudios inconclusos, y desde luego, al margen de lo que opine de ellos, que no suele ser muy positivo ni elogioso, sabe quién fue Umberto Eco o quiénes fueron Roland Barthes y Nicos Poulantzas. A los dos primeros los cita como ejemplos de la semiología que le hacían estudiar en la Facultad, un saber arcano, de fundación reciente, de vocablos extraños, incomprensibles.
Al último, al sociólogo Poulantzas, lo menciona para hacer alusión al estructuralismo entonces imperante en ambiente académico, emblema de un cierto marxismo continental. De hecho, según confiesa, el propio narrador parece haber abrazado en tiempos un marxismo elemental, en verdad elemental.
Desde fecha temprana, al menos desde los dieciocho, en una época en la que a esta edad aún no se gozaba de la mayoría legal, tenía novia: la novia de toda la vida. Se trataba de una joven limpia, hacendosa y modesta, sin las ínfulas intelectuales del narrador. Se trataba, en fin, de una joven que pronto empezaría a trabajar en la gestoría de la que era propietario su propio padre, una gestoría (que incluía una autoescuela) bajo el rótulo de ‘Virgen de Guadalupe’. Virgen de Guadalupe…, como corresponde a la devoción mariana de una persona de orden, el suegro del narrador, que además ha pertenecido a la Guardia de Franco.
La muchacha y el narrador compartieron un idilio duradero, como entonces era normal en una pareja de provincias. Eso parece decirnos: un noviazgo que, sin embargo, fue visto con escasa simpatía por el dueño de la gestoría.
Repitieron paseos por la calle Nueva y sofocaron sus deseos con unas relaciones prematrimoniales de cine y manitas, tocamientos breves, escuetos, un noviazgo de pueblo que solo se aceleró, precisamente en 1976, cuando se vieron obligados a casarse de penalty. Por supuesto aquella boda se celebró en una ermita ubicada fuera del pueblo, una ermita que les sirvió para emboscarse y que les concedía tregua en el escándalo provinciano de un embarazo que, a la postre, revelaba sexo.
Sin embargo, el suegro no tuvo más remedio que olvidar pronto la culpa de la carne, el pecado. Olvidar para acabar colocando al yerno. Generoso o interesado, por lástima –añade dolorosamente el narrador–, el padre de su esposa emplearía al joven en la gestoría, regalándoles su piso de casados.
Les nacieron dos hijos, uno en 1977, fruto del pecado prematrimonial, de aquel desliz de la carne; y el segundo, en 1981. Son dos chavales bien distintos, indica el narrador. Uno resulta ser ya el típico adolescente arisco que se aleja, que se distancia de los padres y del mundo de los adultos. Y el otro es aún obediente, cariñoso, gordito y buen estudiante.
Ahora, en 1993, cuando el narrador nos cuenta todo esto, el matrimonio vive en otro piso. Es un cambio de domicilio que se verificó a la muerte del padre (suegro), seguramente –aunque no lo dice– con motivo de una herencia que posibilitó el traslado. En el piso en el que conviven reside también la madre. Eso sucede desde que le sobrevino la viudez, viéndose sola.
La vida del narrador no tiene secretos, es –dice– «trasparente, serena»: es la vida de un pueblerino –admite–, pero es una existencia «en la que no falta algún relativo privilegio ni ocurre casi nada fuera de mi trabajo y de mi familia». Se trata, en efecto, de una vida atemperada, basada en la rutina de provincia y en lo previsible, en una comodidad muelle y sin sobresaltos, un modo como otro de mantenerse y un modo como otro de esperar la muerte…, que a todos nos llega.
En 1974, el narrador tomó la decisión de volver a su pueblo (tan lejano, tan distante, tan diferente) desde un Madrid vertiginoso y cosmopolita de grandes edificios y de vida moderna que le aturdía y le atraía, desde un Madrid que debió abandonar precipitadamente por creerse posible y futura víctima de la represión franquista que se avecinaba.
Por lo que dice, no parece que regresara después a la Villa y Corte en los veinte años transcurridos desde aquella fecha. Eso sí: no renuncia a hacerlo, pues se trata de un viaje que le ha prometido a su esposa y que, por hache o por be, se ha ido postergando una vez tras otra.
Aunque no se queja de lo que ha sido su existencia –a la postre, la muerte a todos nos llega y acaba por liquidar las esperanzas más vanas–…, aunque admite con un tono acomodaticio lo que le ha deparado el futuro, se pregunta a veces qué otra vida pudo haber llevado, si había otros porvenires potenciales para alguien que optó por regresar a su lugar de nacimiento abandonando estudios y urbe.
Aún hoy se pregunta, en efecto, qué habría sido de su persona si hubiera continuado cursando la carrera, si hubiera sabido mantener el secreto de la conspiración en la que participaba o creía participar y que él malbarató o cree haber malbaratado con su incontinencia.
Primavera en Madrid hacia 1974
La vida se le ha asentado y la existencia se le ha hecho previsible, cómoda, lo cual es un alivio. La provincia es su hábitat, el pueblo es su refugio, el trabajo administrativo de escribiente en la gestoría le proporciona seguridad y un confort modesto en unos tiempos que son y siempre han sido difíciles. La vida, en efecto, siempre es dura.
Pero… ¿había otras existencias reservadas para él, otro destino diferente?
Según admite, siempre fue un tipo algo acobardado y precisamente por eso no ha querido ni quiere complicarse demasiado la vida, un devenir lleno de amenazas y de riesgos difíciles de afrontar. Por ello, aunque se pregunte sobre ese curso potencial de los acontecimientos, sobre esa existencia distinta que no ha conocido, no echa en falta lo que no ha sido o lo que no ha ocurrido, a despecho de que pudiera haber sido o pudiera haber ocurrido.
Sobrevive con mansedumbre alimentando un recuerdo o una fantasía que él misma agranda. Vive de una reminiscencia antigua que le devuelve a la juventud que se fue, porque alberga en su memoria un secreto que lo nutre, que le hace respirar en medio de su rutina confortable y sedentaria de provincias. Se refiere, claro, a ese Madrid noctámbulo y vertiginoso de los setenta que él conoció, que es su tesoro particular y que sus paisanos ignoran. Alude a ese Madrid en el que vislumbró milagrosamente desnuda y regia a una mujer de bandera.
Pero… ¿es ése el único secreto del que él fue depositario?
La narración se titula pomposamente ‘El dueño del secreto’. Nada menos: con el énfasis algo ridículo que provoca una ironía evidente e involuntaria. Se titula así, en singular enfático, pero a decir verdad no hay uno solo, sino varios secretos.
Hay ese secreto del Madrid cosmopolita y apresurado del tardofranquismo, de la carne entrevista y apetitosa de una mujer de lujuria que a él no le pertenecía, de la que él no era el dueño. Hay el secreto de Ataúlfo Ramiro Retamar, el hombre adulto y experimentado que lo guía, el mentor que lo adiestra en las artes del cosmopolitismo, del puticlub y de las whiskerías, el cicerone que lo lleva por el Madrid pecaminoso y aventurero, y que a la vez le revela el secreto político de su persona.
¿Qué secreto es ése? Ataúlfo Ramiro Retamar dice pertenecer a la Federación Anarquista Ibérica, dice ser el secretario general de la FAI. Y luego, como colofón y como corolario de la historia, hay el secreto de la conspiración antifranquista: el golpe de Estado democrático que se está urdiendo, en el que Ataúlfo dice participar y en el que el narrador ingresa como mecanógrafo.
Los protagonistas de ‘El dueño de secreto’ son una ciudad, cuatro personajes masculinos y dos femeninos. La ciudad es, por supuesto, Madrid, pero un Madrid que no tiene una sola vertiente, que no solo queda caracterizada por un único rasgo.
Tenemos, en primer término, el Madrid pobre y popular, de hambre y de privaciones, las que padeciera un estudiante de provincias sin posibles, albergado en una pensión menesterosa. Es la ciudad enorme, ajetreada, imponente, de grandes edificios como el de la Telefónica que aturden al joven pueblerino que los observa con vértigo. Es la ciudad de los aprietos estudiantiles y de la soledad, con descripciones que recuerdan las propias de la tradición picaresca y de la tradición galdosiana, con hambre atrasada, con alucinaciones y con comilonas soñadas al estilo de Carpanta, tan popular entonces.
Hay, por otro lado, el Madrid pecaminoso y cosmopolita, el Madrid cuya estética vemos ahora lejanísima, pero entonces rabiosamente moderna y singular, el Madrid que Ataúlfo Ramiro Retamar le descubre al narrador. Es la ciudad de los clubes nocturnos con barras de acero inoxidable forradas de escay, con prostitutas obsequiosas y mujeres descomunales y amenazadoras que calzaban zapatos de suela enorme, aquellas plataformas. Es la ciudad a la que llegan los whiskies de malta y en la que unos pocos disfrutan de alcoholes finos y manjares copiosos.
Hablo también del cocido humeante que sirven en Lhardy, de las tapas de José Luis, de los combinados de Chicote, del Topic’s, de los helados y los refrescos ingeridos en las terrazas o en La Mallorquina, el célebre establecimiento de la Puerta del Sol.
Hay, por otra parte, el Madrid Villa y Corte, la capital política, la población dominada por el gris de los funcionarios y de la policía, el Madrid en el que acaban de asesinar al almirante Luis Carrero Blanco, el Madrid de la última represión franquista en el que se agolpan estudiantes melenudos y patilludos de la Complutense que acuden a manifestaciones improvisadas, estudiantes pertrechados de marxismo y uniformados con pantalones ligera o abruptamente acampanados.
Tenemos el Madrid asediado, resistente, el Madrid casi perdido u olvidado de la Guerra Civil que aguantó bajo la presión franquista y del que quedan unas huellas, unos pocos vestigios que Ataúlfo revela al narrador, los restos de un pasado popular y democrático. El deseado triunfo de la conspiración en la que, según cree, el narrador participa ayudará a desenterrar esa urbe remota y popular..
Y luego está el Madrid castizo y hortera, incluso a juicio del propio muchacho: el Madrid de moqueta gastada, de trastos de formica y de mueble bar, con adornos esforzadamente decorativos, con plástico e imitación de madera.
Esa localización variada y ese mundo de objetos pasados y ya anacrónicos las hallamos en ciento cuarenta y ocho páginas. Son el espacio real e imaginario, recordado y fantaseado, de su protagonista. Es un pasado del que el narrador habla y habla sin parar para así descubrirnos el secreto o los secretos que le acompañan desde los años 70.
El relato dudoso de un pobre diablo nos da cuenta de las varias ciudades que se superponen y que se agolpan en el mismo recinto urbano, con sus personajes y sus edificios. Pero, además, retiene lo fundamental de entonces, emblemas o símbolos ya perdidos o asimilados u olvidados, el repertorio de objetos y cachivaches de un tiempo ya caduco, de osadías estéticas y de materiales innobles. Y al hacerlo con ese tono patético y risible, el pobre diablo le resta épica y nobleza y, por tanto, rebaja la peripecia colectiva.
Franco murió en la cama, no hubo conspiración democrática que derribara la dictadura, tal vez porque todos creían en la solidez del Régimen y solo cuando el miedo empezó a perderse, los contemporáneos comprobaron la fragilidad de un sistema enfermo y pronto desaparecido. Pero si hubo miedo no fue solo el del narrador, tan apocado, tan retraído, sino que lo padecieron todos y gracias a esa prevención y a la represión que todos temieron con razón, el dictador no fue abatido.
El protagonista tiene una serie de características, de hábitos de conducta y de propensiones, que vamos a ir descubriendo conforme nos relate su peripecia, o bien porque nos las confiesa abiertamente o bien porque la entrevemos en sus palabras.
El personaje de 1974 es un estudiante pobre y miedoso, alguien que se ve desde siempre cobarde, solitario y amedrentado, un muchacho de provincias, un pueblerino –según él mismo confiesa– que sobrevive en aquel Madrid de entonces con trabajos precarios e imprevisibles y que se alimenta regularmente con bocadillos y con embutidos remitidos por su madre y excepcionalmente con los opíparos manjares con que le obsequiará Ataúlfo.
No le acaba de convencer del todo la rutina, la mansedumbre de sus mayores y del mundo rural y pequeño del que procede, pero le asusta y le doblega el vértigo urbano. Tiene incontinencia verbal y de la otra. Es decir, por un lado, no sabe mantener un secreto durante mucho tiempo, tal vez porque guardar silencio se convierte para él en un lastre, aquejado como está de una soledad dolorosa. Tantas horas de incomunicación a las que está obligado por falta de relaciones y de arrojo le llevan a largar en cuanto puede, que es inmediatamente.
Y tiene incontinencia de vejiga, esas urgencias mingitorias que le vienen en los momentos más delicados y que le abochornan, una mala pasada que le juega el destino. ¿Cómo se puede ser héroe corajudo sin uno precisa mear a cada instante, justamente en los momentos en que se debe probar la fuerza, en que se debe mostrar decisión?
Eso lo piensa y lo dice el protagonista y narrador. Por esto y por otras razones, pues, la autoestima del personaje es escasa: incluso se vive como un botarate y un farsante. Por ello se muestra, en cuanto puede, como un contemporizador. Así evita, por razones obvias, emprender aventuras sexuales comprometedoras.
Es muy vergonzoso y le aqueja un vago remordimiento, una culpa de él y de sus mayores, un mal inespecífico que afronta como mejor sabe. Teme defraudar, vive momentos de pasividad, de inactividad, y a cambio suele ser enérgico a destiempo, como es característico de aquellos que tienen el alma sedentaria y asustadiza. Detesta la aventura y el misterio, si la aventura y el misterio le ponen en riesgo, y solo se consiente las quimeras bienintencionadas de un izquierdismo imaginario, pusilánime, elemental, un obrerismo nacido en Acción Católica e influido por cristianos por el socialismo.
Su gran logro, esa conquista de los pobres de la que él se sirve, ese orgullo del que tantos se jactan, es la mecanografía: gracias a las pulsaciones que alcanza con su Tippa Adler reluciente, bien engrasada, es por lo que podrá entrar en el ambiente de Ataúlfo. Pero su sueño auténtico, aquel que le lleva a Madrid en 1974, es ser periodista, y para eso justamente está en la capital, para cursar Ciencias de la Información, título extraño algo enfático que no le gusta.
Puesto que se cree dotado de imaginación, incluso de imaginación febril, lo que de verdad quiere hacer en la vida es estudiar periodismo, llegar a ser un periodista de raza, convertirse en un nuevo John Reed que atestigüe ante el mundo un devenir que cambiará el curso de la historia. Pues eso es precisamente lo que hace al final de su estancia madrileña: cree estar atento a los indicios de una conspiración, un hecho histórico para acabar con el dictador.
Concede gran valor a la mirada. Como buen solitario que es y como ese periodista que aspira a ser, observa constantemente, aprecia y cree distinguir lo que sus contemporáneos no ven. «En aquellos días”, añade, “aún me gustaba todo de Madrid, incluso lo que me asustaba, y me sumergía en los túneles y en los vagones del metro con la disposición aventurera y enérgica de un explorador.» Es decir, que su periplo errabundo por las calles o el suburbano de la capital es una suerte de aventura.
Se traza «itinerarios en lo desconocido con la ayuda de un mapa y mirando una por una todas las caras con las que me cruzaba queriendo no perderme ni un personaje ni un detalle en el gran espectáculo de las vidas ajenas». Por eso insiste en que sabe mirar, en que sabe otear el horizonte como un explorador y en que sabe adivinar las huellas de lo que está por venir: y lo que llega es la represión, el desastre, la rendición.
Las seducciones de la memoria
¿Y si todo es menos heroico de lo que él mismo admite? ¿Y si no sabe mirar, viendo solo lo que quiere ver, lo que su imaginación febril le hace o le permite ver? ¿Y si todo se reduce a un vulgarísimo lío de faldas que él no distingue y que confunde enfáticamente con una premonición de desastre colectivo, los vaticinios de una conspiración fracasada?
La memoria es dudosa, ya lo sabemos, y del relato del pasado y de la reminiscencia solemos hacer una historia coherente. Los lectores solo contamos con su versión, una versión que se demora durante dos décadas y frente a la que no hay contraste posible. Ataúlfo ya murió tiempo atrás y nadie más ha sido convocado en este relato para confirmar o desmentir sus aseveraciones y juicios. No hay contrapunto.
Este relato vibrante y frustrado es insuficiente y una vaga sospecha se le despierta al lector. No acabamos de creernos la veracidad y la solidez de esta versión. Él, que se juzga un buen observador, que mira con detenimiento y cuidado lo que pasa, está ciego ante unas circunstancias sospechosas. Es decir, que sería un pésimo periodista, un testigo impresionable que rellena la realidad con sus fantasías involuntarias y con los engaños de los otros.
El segundo gran personaje del relato es Ataúlfo Ramiro Retamar. Es decisivo, es la contraparte, es el guía y el ángel tutelar del jovencito de dieciocho años. Comparemos.
En ‘La isla del tesoro’ (1883), Jim Hawkins necesitó la ayuda de un John Silver para aprender qué era la vida, la dureza de la vida, cómo desenvolverse eficazmente, cuáles eran los engaños que la existencia nos depara y cuál la doblez de que son capaces algunos que se nos enfrentan.
De su relación ambivalente y del contacto arriesgado con el bucanero, el joven volvió con experiencia, más astuto, menos infantil: había tratado con un personaje inquietante, bueno y malo a la vez, estratega, cicerone del adolescente y urdidor de mentiras. Todo ello con un único fin, el de hacerse con el tesoro o, en el peor de los casos, como así fue, salvar la vida con una dotación aceptable.
Si volvemos al siglo XX, entonces veremos que Ataúlfo es un adulto a cuyo conocimiento el narrador llegará por azar, por recomendación, afanoso como estaba por hacerse con trabajos que le permitieran la subsistencia en Madrid. ¿Y qué mejor que la mecanografía, esa competencia técnica del menesteroso con aspiraciones?
Ataúlfo es abogado, lleva una vida agitadísima, oscura, rumbosa, clandestina, una vida en la que se mezclan desenvoltura cosmopolita y manejos, urdimbres más o menos secretas. A ese Ataúlfo llega el narrador, deslumbrado por el Madrid que le hace conocer, la urbe pecadora, sobre todo. Pero esa vida de crápula de club nocturno, de whisky y francachela, de mujeres monumentales y de putas enamoradizas, de taxis por la Gran Vía, no parece muy congruente –admite el narrador– con la otra existencia de Ataúlfo: un marido ejemplar con hijos y con bufete distinguido. Es más: esa existencia nocturna y pecaminosa tampoco parece que case con la condición –según revela el propio Ataúlfo– de dirigente máximo de la FAI.
¿Quién o cuál es el verdadero Ataúlfo?
El narrador da la coherencia por supuesta, acepta lo congruente de esas vidas distintas de un Ataúlfo que se nos antoja dudoso. De haber contradicciones, concluye, se deberían a la vida de secreto y de clandestinidad a que está abocado el conspirador. Si estás en el centro de una conspiración, no pidas que tu vida privada y tus correrías públicas encajen sin conflicto. El club nocturno Azul no es solo un whiskería, no es solo un puticlub: es o puede ser –según colige el narrador– el centro neurálgico de la conspiración o, al menos, el refugio en el que se cobija el propio Ataúlfo cuando amenazan la represión y las pesquisas policiales.
Ataúlfo es abogado, es –según confesión propia– libertario, es dandi, lleva una doble vida clandestina, es noctámbulo, es moderno y desenvuelto, maduro y elegante: bebe malta y fuma Winston. Pero lo que no parece advertir el narrador es algo mucho más simple, la verdad más trivial que, como la carta de Poe, de tan visible que resulta ser él mismo no observa: Ataúlfo es un adúltero que se ve a escondidas, a hurtadillas, con una mujer de bandera cuyo desnudo pudo vislumbrar nuestro relator.
Creemos con el narrador que la novela trata del secreto de una conspiración. Todo ello se lo podríamos admitir de acuerdo con su memoria, pero si leemos el relato según la clave del adulterio, los indicios evidentes del plan o de su desmantelamiento no son nada obvios. Más aún, podemos plantearnos la pregunta esencial.
¿De verdad el narrador participó en una conspiración?
Él no miente. Por tanto, no ponemos en duda lo que cree, lo que nos revela: para él, esos indicios son huellas indudables de ese plan y de su frustración, porque los quiere ver así. Como tantas veces se ha dicho, no solo es cierto lo que es objetivamente cierto, universalmente incontrovertible, sino lo que creemos que lo es, al menos porque provoca efectos en nuestros actos.
Tal vez algo parecido le sucedió y aún le sucede al narrador. Es decir, pudo muy bien no haber conspiración en aquel Madrid del tardofranquismo, lleno de rumores intencionados y de expectativas de cambio, de ansiedad por la duración del Régimen.
Los rumores y las patrañas debieron de menudear, así como las quimeras golpistas que la memoria y la oposición derrotada agigantaron en un Madrid que contemplaba la Revolución de los claveles y el fin de la dictadura fundada por António de Oliveira Salazar: el ‘Estado Novo’. ¿Es posible que la conspiración proclamada por Ataúlfo solo fuera una excusa e incluso una mentira? ¿Es posible que solo fuera una fabulación rápidamente creída por un estudiante que, según reconoce el propio narrador, malvive comportándose como un individuo “hambriento, solitario y algo lunático”?
Cuesta creer que un plan tan decisivo se ponga en conocimiento de un acobardado muchacho de provincias, débil de carácter. O es directamente falso y muestra la credulidad del jovencito o, si es cierto, prueba la fragilidad de aquella oposición acorralada por el franquismo terminal. ¿No sería el presunto golpe el modo de lograr una mayor intimidad, entrega y colaboración del muchacho para otros fines que el propio narrador desconoce?
De ese modo habría podido enredarle como tapadera verosímil para una meta que no estaba clara. Incluso habría podido tenerle como correveidile para llevar a alguna amante vulgar y casi analfabeta cartas y billetitos cuyo contenido el propio narrador ignoraba por completo. Al margen de que hubiera o no esa conspiración en la que el relator insiste, en cualquier caso se le tomó como tonto útil por parte de un adúltero, de un crápula, de un calavera que emprendía correrías sexuales y del que poco o nada más sabemos.
Esta interpretación no queda avalada por el punto de vista del narrador, por supuesto, quien casi veinte años después no parece ver lo que estaba a la vista de todos: el adulterio de don Ataúlfo, el engaño urdido contra una esposa que fue bella y ahora ajada y que, según revela inocentemente el relator, en algún momento reprocha al abogado sus embustes, una esposa a la que hemos oído llorar con «quejidos de animal», una esposa que le grita al marido: «Mentira, mentira y nada más que mentira y siempre mentira».
¿Conspiración? ¿El secreto de una conspiración?
Podría ser, desde luego, pero lo que el narrador se obstina en no ver es cómo un marido engaña a su mujer y lo encubre con bellas razones políticas.
¿Periodista de raza?
Tal vez nuestro narrador asistió a un melodrama sin saberlo, siendo testigo de un folletín, incluso de un sainete, mientras creía presenciar un gran drama en un solo acto. Si es así, lo patético de la experiencia se agranda.
Los otros dos personajes masculinos son comparsa y asistencia de la trama, interlocutores habituales u ocasionales del relator, amigos o conocidos de los que Muñoz Molina se sirve para darle compañía y contrapunto al narrador. Son, en primer lugar, Ramonazo o Tovarich, en realidad Ramón Tovar, paisano ahora en Madrid. Y, en segundo término, otra persona más de la que no se nos dice el nombre, pero al que se identifica también como convecino. Veamos al primero de ellos.
Ramonazo procede del pueblo, en efecto. Además, a juicio del narrador, se le ve encima su procedencia, lo basto que es, un mecánico que habiendo escapado de su localidad para probar fortuna en Madrid acaba logrando un trabajo en la capital en una pista de coches de choque, y ello gracias a las influencias de Ataúlfo. En ocasiones, es indolente, incluso un poco vago y cuando está en paro se lo toma literalmente: no se mueve y así su cuerpo consume la menor cantidad de energía posible. En otras, por el contrario, es enérgico y mandón, mujeriego: se sabe obrero y detesta el intelectualismo blando de los estudiantes.
De hecho, profesa el maoísmo de manera avasalladora: con una novia fantasmal que se echa en Madrid, una novia a la que nunca veremos u oiremos. Y, cuando roza la prosperidad (es decir, cuando se ve instalado en un porvenir fastuoso como propietario de su propia pista de coches de choque), sabe hacer coherente el colectivismo y la gerencia empresarial. El chivatazo o, al menos, el soplo que hace fracasar todo el plan de la conspiración tiene en Ramonazo y en su novia el eslabón, pues es al primero al que confesó el narrador el golpe de Estado que se avecinaba.
Si el relator de esta historia se confiesa débil de carácter, Ramón Tovar es todo lo contrario, la antítesis: aspira a triunfar, no parece apenado por ningún sentido de culpa, y con el paso del tiempo se desembara fácilmente de su maoísmo. Acabará, años después, en un pueblo de Valencia como director gerente de una fábrica de zapatos. Ese carácter avasallador, incluso chabacano (ese «macho» con que inicia sus interpelaciones), se opone al del medroso narrador, al de un relator lleno de melindres y de contención que, de puro miedo, regresó a su pueblo para no salir nunca más.
El otro personaje masculino no tiene prácticamente papel en este relato, y solo es mero recurso, casualidad de la vida de la que se vale el narrador para obtener el puesto de mecanógrafo con Ataúlfo. Es de su pueblo también y, como él, tiene dieciocho años en 1974, es decir, también nacido en 1956. No es amigo ni lo fue: simplemente coincidieron en el Instituto y después en el Madrid de aquellas fechas. Allí estudia gracias a una beca-salario de que disfruta. Es silencioso y, a juicio del narrador, no se sabe muy bien si es altanero o distraído o, incluso, mal educado: en cualquier caso, y son palabras de nuestro protagonista, hace gala de una insoportable suficiencia.
Estudia idiomas y con los años logrará un puesto institucional importante: algo así como un cargo en el servicio de traducción simultánea del Parlamento europeo, aunque no podría precisar, apostilla el narrador. Aparece en el relato solo en dos ocasiones, pero es un guiño evidente del autor, un dato irónico, incluso una parodia de sus personajes y de sus novelas.
Ese carácter, ese individuo, no puede ser otro que el Manuel de ‘El jinete polaco’ (1991). Es decir, Manuel y el narrador coincidieron en Madrid, en efecto, en los años finales del franquismo, cuando la dictadura se desmoronaba y cuando «el enano mineral, el galápago eterno», en palabras del narrador, había iniciado su cuenta atrás.
Hagamos una inferencia: si son paisanos, si ambos estuvieron en ese Madrid crepuscular, si ese personaje es efectivamente Manuel, entonces el pueblo del que habla quien cuenta no puede ser sino Mágina, aun cuando nunca se nombre en esta novela. Para algunos, El jinete polaco sería algo así como la autobiografía ficticia de Muñoz Molina; para otros, El dueño del secreto sería algo así como la ficción autobiográfica del escritor de Úbeda.
Ha habido lectores que han supuesto que el Manuel de El jinete polaco era un trasunto evidente del novelista, copia prácticamente literal, y ha habido otros que lo han identificado en el narrador de ‘El dueño del secreto’.
Si aceptamos así sin más ambas cosas y apreciamos esa parte de recreación autobiográfica en la que se insiste, entonces nos tropezamos con un dilema cómico y trivial: ¿a cuál de los dos personajes se asemeja más Muñoz Molina, al Manuel de ‘El jinete polaco’ o al narrador de ‘El dueño del secreto’? Más aún: si uno y otro son recreaciones, ¿cómo pudo hacerlos coincidir el escritor en la misma novela?
Se trata de una broma, por supuesto, y de un gesto de complicidad con los lectores de ‘El jinete polaco’, pero se trata también de algo que ocurre en ese mundo posible que es una ficción. En el mundo posible de las novelas conviven personajes inspirados en sujetos históricos, procedentes de la realidad externa, y personajes que son pura invención.
Las mujeres que aparecen en ‘El dueño del secreto’ son varias, pero, para lo que aquí nos interesa, dos merecen destacarse. Una es la presunta amante de Ataúlfo, “la mujer más guapa que yo haya visto en mi vida”, añade después el narrador, casi cuarentón: esa mujer a la que se le desprendió el cinturón que ceñía su bata, a la que pudo ver desnuda y radiante y de la que solo conserva recuerdo, vislumbre. La otra es su antigua novia, la hija del gestor, y actual cónyuge, con la que ha hecho su vida de provincias.
La primera es puta, trabaja en un club de alterne; la segunda es esposa y madre de sus hijos. La primera tenía un halo de misterio y parecía ser portadora de un mundo interior inaccesible al narrador; la segunda forma parte de la rutina de cada día desde hace más de veinte años. La primera, a la que iba destinada una carta de Ataúlfo, parecía leer con dificultad o, al menos, nunca sabremos qué leyó en aquel billete que recibió; la segunda es la hija de quien le dio empleo, un tranquilo puesto de escribiente en la gestoría; la segunda, en fin, es la que le ha permitido sobrevivir en medio del miedo y del secreto.
Son estereotipos, desde luego, pero no porque el autor no haya sabido dotarlos de mayor hondura y perfiles, sino porque el narrador no ve más allá, porque de la primera solo conserva una imagen probablemente favorecida por el recuerdo y por el hambre sexual de entonces, y porque de la segunda solo ve la persona previsible que habita en su hogar, la novia, la esposa, la compañera que Dios le dio en aquella ermita hasta que la muerte los separe.
Pretérito perfecto
No hay vida alternativa y, desde ese punto de vista, el pasado siempre es pretérito perfecto, acabado, simple. Ésa es la conclusión acomodaticia del narrador. No hay un más allá del pasado que pueda pensarse, una vida paralela o en curso que aún pueda rehacerse o que todavía perdure. Si puede decirse así, nuestro narrador rechaza el pretérito imperfecto, ese curso de acción inacabado y que todavía ejerce consecuencias en cada uno, en él mismo. Eso no obsta para que en ocasiones y con un punto de nostalgia se pregunte si lo que sucedió y no perdura pudo haber sido de otro modo, si pudo haber tenido una existencia diferente.
La interrogación es melancólica y, por eso, inmediatamente se corrige y se consuela. La vida quizá pudo ser de otro modo. De haber hecho eso que no hizo habría logrado evitar lo que hizo mal, conquistando –ahora sí– un pretérito verdaderamente perfecto, mejor. Pero no vale la pena interrogarse cuando no se puede cambiar –concluiría–, cuando es en sí mismo un pasado acabado, perfecto, desde ese punto de vista temporal. Más aún, ¿para qué incomodarse cuando uno alberga un tesoro al que accedió sin proponérselo, el secreto de aquel Madrid agitado y vertiginoso que él vivió y el secreto de aquella mujer cuya fantasía aún le alimenta?
El narrador se ha adaptado perfectamente a la vida plueblerina –y son palabras suyas– y no le pide nada más a la existencia de que goza, empleado en la gestoría de su suegro. Tiene, pues, un trabajo regular.
El narrador de ‘El dueño del secreto’ se acomoda y acepta el mundo tal y como le ha venido dado, un mundo que es resultado de un pasado perfecto justamente porque ya está acabado y sobre el que no pueden ni la voluntad ni las ganas ni la fantasía de rehacerse a sí mismo.
Le gusta –o, al menos, eso dice– la vida de provincia, esa misma vida tras la que se emboscó Jacinto Solana en Beatus ille (1986) esa que al Manuel de ‘El jinete polaco’ le ahogaba. Le gusta la vida como ha sido, porque esta que ha sido es la única que se le ha concedido, o al menos eso cree.
Entonces, para qué lamentarse. No hay un pasado virtual, no hay existencias potenciales ni un curso que perdure, no hay un devenir distinto ni un porvenir que colme a este sedentario que tuvo una juventud acobardada y una madurez no menos apocada.
Si hemos de creer lo que se ha sostenido desde el principio, una conclusión como ésa, la acomodación mansa del narrador, contradice totalmente la tesis por la que se inclina Antonio Muñoz Molina, esa esperanza retrospectiva que se da a sí mismo reconstruyendo su autobiografía potencial, esa confianza que se da creyendo que son posibles futuros diversos. Quien habla en ‘El dueño del secreto’ no es, desde luego, el escritor o, al menos, no lo es a cuerpo entero; quien relata es un narrador del que no sabemos su nombre y que parece ser la antítesis de lo que a Muñoz Molina le ha sucedido o por lo que ha optado después.
¿Qué habría sido de mi vida si yo hubiera regresado derrotado a mi pueblo para no salir nunca más? ¿Qué habría sido de mi existencia si yo hubiera continuado con mi novia de entonces, a pesar de la rutina o del frío conyugal?
Un narrador pasivo responde sin culparse, aceptando con mansedumbre y con fatalidad lo que la vida le ha deparado, algo que contempla con melancolía reparadora. Si yo fracasé en medio de una peripecia colectiva, entonces mi ruina tiene algo de heroica, de conmoción nacional, de episodio nacional, propiamente.
Para nosotros, sus lectores, el patetismo de la experiencia es, a estas alturas, indiscutible. No hay un más allá virtual alojado en el pasado ni hay un estado potencial que dé esperanza al porvenir que aguarda el narrador.
Él ha elegido ya: regresó a su pueblo y renunció a todo eso, a las promesas de una vida de vértigo. Renunció a un antifranquismo imaginario y a un porvenir coraje y aventura.
Punto y aparte.
Escribo hoy, vencido mayo de 2024, acerca de una novela que adquirí en la Feria del Libro de València en mayo de 1994. Escribo sobre un volumen cuyos hechos principales suceden a lo largo de un par de semanas de mayo de 1974….
- Eduardo Mendoza. Los orates del novelista - 31 mayo, 2025
- Carlo Ginzburg y la microhistoria. Cincuenta años de un clásico - 12 mayo, 2025
- Javier Cercas y el papa Francisco: la novela del fin del mundo - 21 abril, 2025




