#MAKMAMúsica
David Bowie
David Bowie, segunda piel
Lo primero que llamaba y aún llama la atención de David Bowie (1947-2016) es su aspecto, sus cambios de indumentaria. Como un mimo que reclamara nuestra atención, ajeno a la voz y la música. No es así, por supuesto. Cuando a comienzos de los años setenta, Bowie encarne y represente el papel del marciano Ziggy Stardust, con diseños de Kansai Yamamoto, su aspecto será absolutamente extravagante, lo nunca visto, con el cabello naranja cortado de forma irreconocible: en punta, con cresta, como un gallo de corral.
Cuando empiece a desprenderse de ese ser con aspecto de alienígena, cuando se sacuda esa segunda piel, Bowie se vestirá de manera terrenal, pero no como un rocker o un mod, sino como un crooner de los años cuarenta y cincuenta. El pelo volverá a ser rubio o, mejor aún, llegará a teñirse de un rubio platino prácticamente imposible. The Thin White Duke.

La indumentaria que Kansai Yamamoto le había concebido para Ziggy Stardust, de una originalidad indiscutible, será después reemplazada por trajes de chaqueta cruzados y pantalones de talle altísimo, un modo de vestir que procedía también de un tiempo anterior, de un momento ajeno a su propia circunstancia.
Pasará, pues, del glam más colorista al refinamiento cool lejanamente inspirado en Frank Sinatra. O no tan lejanamente: el crooner americano siempre había sido uno de sus referentes, un héroe de la canción, del fraseo, de la elegancia. De repente, Bowie se vuelve un joven elegante de movimientos lánguidos. Bryan Ferry, de la Roxy Music, es en ese momento otro espejo en el que se mira para proceder a dicho cambio.
¿Quiere esto decir que nada en Bowie es original, que todo resulta copia, imitación, reproducción, un déjà vu? David fue mod, fue glam y desde bien pronto su indumentaria tiene algo que lo aleja de lo previsible. En su mirada de pupilas diferentes, de iris desigualmente abiertos, en sus repentinos, en sus vertiginosos cortes de pelo, en su aspecto exterior, Bowie se presenta como un continente, como un envoltorio, ceñido por una segunda piel que lo hace siempre extemporáneo. Él no va con la corriente, él nada contra la corriente absorbiendo lo que la moda le ofrece. Lo ya visto, combinado de otro modo, se convierte en un centro de originalidad permanente.
¿El yo dividido?

David Robert Jones nace el 8 de enero de 1947. En todas las biografías que he leído, que no son pocas, hacen obviamente hincapié en la fecha. Ese año es uno de los más duros de la Inglaterra de posguerra. Estamos en el Londres de las estrecheces, justo cuando el fin de Winston Churchill está próximo. Gran Bretaña sale victoriosa de la guerra, pero la crisis que el Imperio padece es mayúscula.
El pueblo padece y sobrevive. El teatro, el Music Hall y otros alivios atemperan las asperezas y penalidades de los ingleses, entre ellos David. ¿Cómo Jones se convirtió en Bowie? Hay biografías suyas en las que el mayor empeño del autor es exhumar al individuo real, rescatar a la persona por encima o por debajo de tanta cháchara que envolvería al personaje.
Cháchara, máscaras, disfraces. ¿Rescatar al individuo real, sin afeites ni imposturas? La idea no es mala. Es incluso bienintencionada. Pero parte de un supuesto algo dudoso: que es posible despellejar a la persona.
Parte de la idea de que al individuo de carne y hueso se le puede arrancar esa segunda piel que nos impide ver su original o prístina identidad, que al ser humano se le puede abrir en canal. Además de imposible, esto en el caso de Bowie es absolutamente erróneo. Erróneo y, a la postre, carente de interés.
David Robert Jones se pasó la vida intentando ser otro, intentando cambiar de aspecto, de figura, de fisonomía, de rostro, de peinado, de maquillaje. Se retrató posando miles de veces (quizá millones de veces), adoptando los gestos que juzgaba más propios o más exclusivos o más estrafalarios o más favorecedores, las caras de un mimo sin fin, de un actor que se sabía personaje. Y su vida es un inmenso álbum familiar concebido para fines bien explícitos y muy rentables, por otra parte.
¿Para quién se hacía dicho álbum? ¿Para sí mismo o para los fans, los dueños del ‘Book’ que los seguidores querrían atesorar? ¿Para sus padres, esos progenitores que se mostraron fríos y entusiastas a un tiempo? Todo ello no es incompatible.
Bowie se fotografió ensayando innumerables puestas en escena que muy bien podemos interpretar como papeles de una gran representación. O, mejor, como figurante y protagonista de múltiples y contradictorias representaciones o, mejor aún, como los sosias de una copiosa demografía interior. En Bowie hallamos una sucesión de papeles, sí, que forman parte de su identidad, roles que surgen de lo interno y que, aunque puedan ser finalmente repudiados por el cuerpo que les sirve de soporte, dejan huella.
Las instantáneas de David Robert Jones, el artista más tarde llamado David Bowie (desde mediados de los años sesenta), eran en realidad larguísimos procesos de elaboración: propiamente escenificaciones de poses internas.
¿Un yo dividido? ¿’The Divided Self‘? Ronald D. Laing publica dicho libro en 1960. Será una obra de enorme influencia y será uno de los textos más apreciados por el futuro David Bowie. ¿Razones? En Bowie hay abundantes razones familiares y personales para preocuparse por la esquizofrenia y hasta por la psicosis. En dicho volumen, Laing revisa de manera humanista estos padecimientos. Los esquizoides son personas totalmente expuestas, absolutamente vulnerables y, por supuesto, fatalmente aisladas. Pueden tener vida social, incluso mucha vida social y a la vez sentir o experimentar el puro aislamiento.
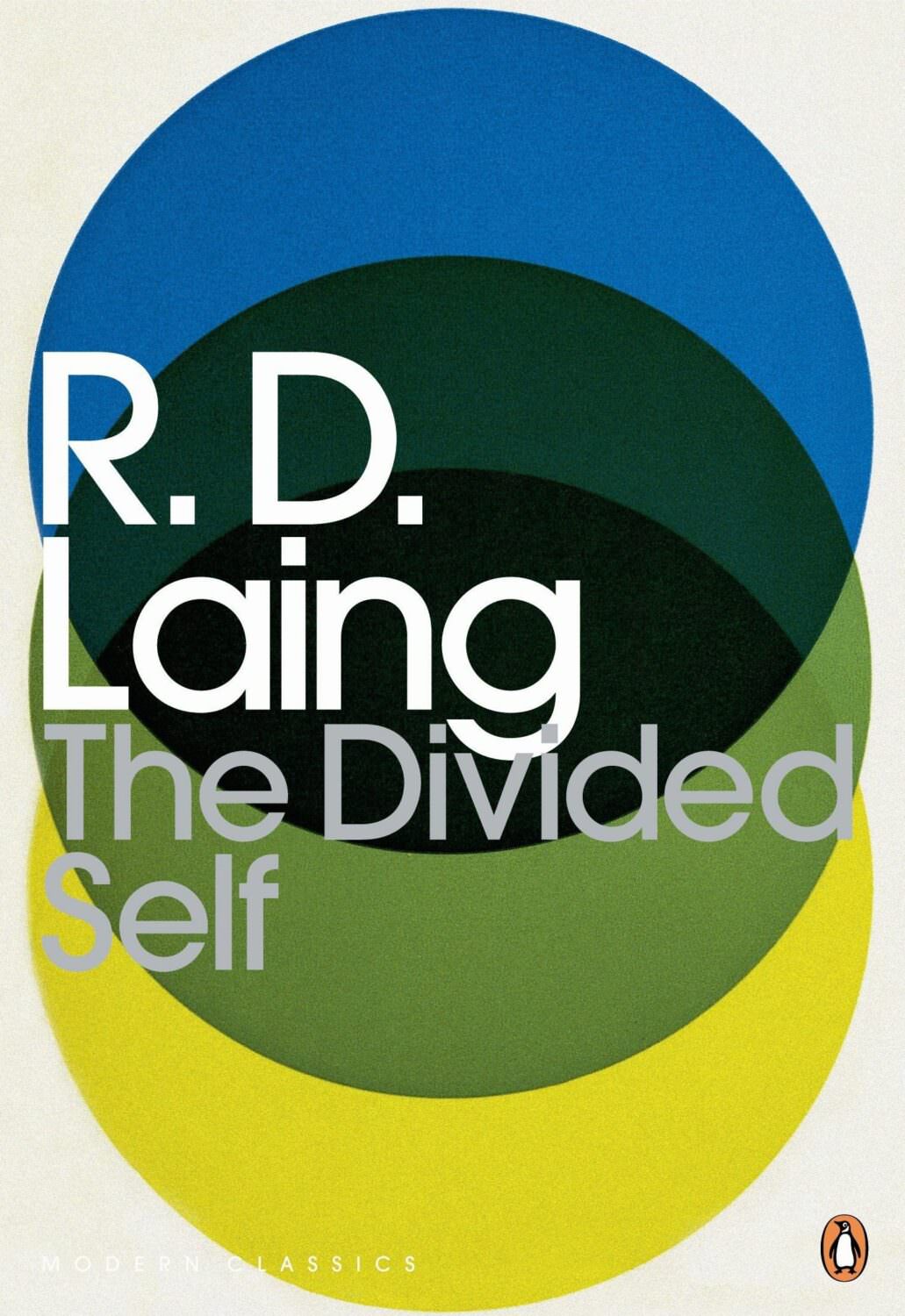
La gente normal aprende a mentir, a mentirse, aprende a tratarse con eficaz hipocresía: tiene seguridad ontológica. Con esta fórmula abstrusa, Laing se refiere al sentido común del que nos servimos, a la fijeza del paisaje y del paisanaje. En cambio, el esquizofrénico no se ve, no puede confirmar que ese tipo que atisba o que apenas vislumbra sea la persona que dice o cree. No hay congruencia y no hay perseverancia en el ser.
Justamente, ese ser vulnerable padece, entre otras cosas, una inseguridad ontológica, una incapacidad para tipificar, fijar y fichar el estado de las cosas, de los otros humanos, de sí mismo, del mundo. El esquizofrénico padece cuando está solo y padece cuando se relaciona, pues el roce no lo reafirma, sino que le hace pupa y lo disuelve.
El individuo siente la amenaza de la identidad evanescente, la amenaza de ser invadido y absorbido por los otros. Se vive como una entidad vacía, evacuada, que debe enfrentar la existencia cotidiana, esa realidad que marcha. Por eso, contradictoriamente, el individuo aquejado de esta dolencia siente muy hondo el padecimiento y necesita muy profundamente la compañía, la vecindad no hostil. David Bowie fue muy consciente de esa circunstancia.
¿Por qué?
“Hay mucha gente, pero más rostros aún“

Sería tosco reducir la sublimación estética del artista a un padecimiento mental. Sería estúpido de nuestra parte aclarar el fenómeno Bowie apelando a la esquizofrenia. Hay muchos seres que padecen todo tipo de dolencias y que, por supuesto, son incapaces de crear, de recrearse, de multiplicarse. “Hay mucha gente, pero más rostros aún, pues cada uno tiene varios”, decía Rainer Maria Rilke en ‘Los apuntes de Malte Laurids Brigge’ (1910). “Hay gentes que llevan un rostro durante años. Naturalmente, se aja, se ensucia, brilla, se arruga, se ensancha como los guantes que han sido llevados durante un viaje”, añadía Rilke.
Es lo que nos pasa a la mayoría: se nos descuelgan los pellejos y se nos agrietan los mohínes. Luego hay otras gentes, concluía Rilke, que “cambian de rostro con una inquietante rapidez. Se prueban uno después de otro, y los gastan”. Los van gastando e incluso los van mejorando.
El dictado o el diagnóstico de Rilke puede parecer epidérmico. Y lo es. Es exacto, no obstante, pues en el caso de Bowie su identidad múltiple, los heterónimos que concibió y que adoptó no eran simples personajes. No eran simples personajes de los que arrancar las máscaras. Eran seres divididos, provisionales, de los que conservó resto o huella, jirones de su identidad mudable, hecha de trozos.
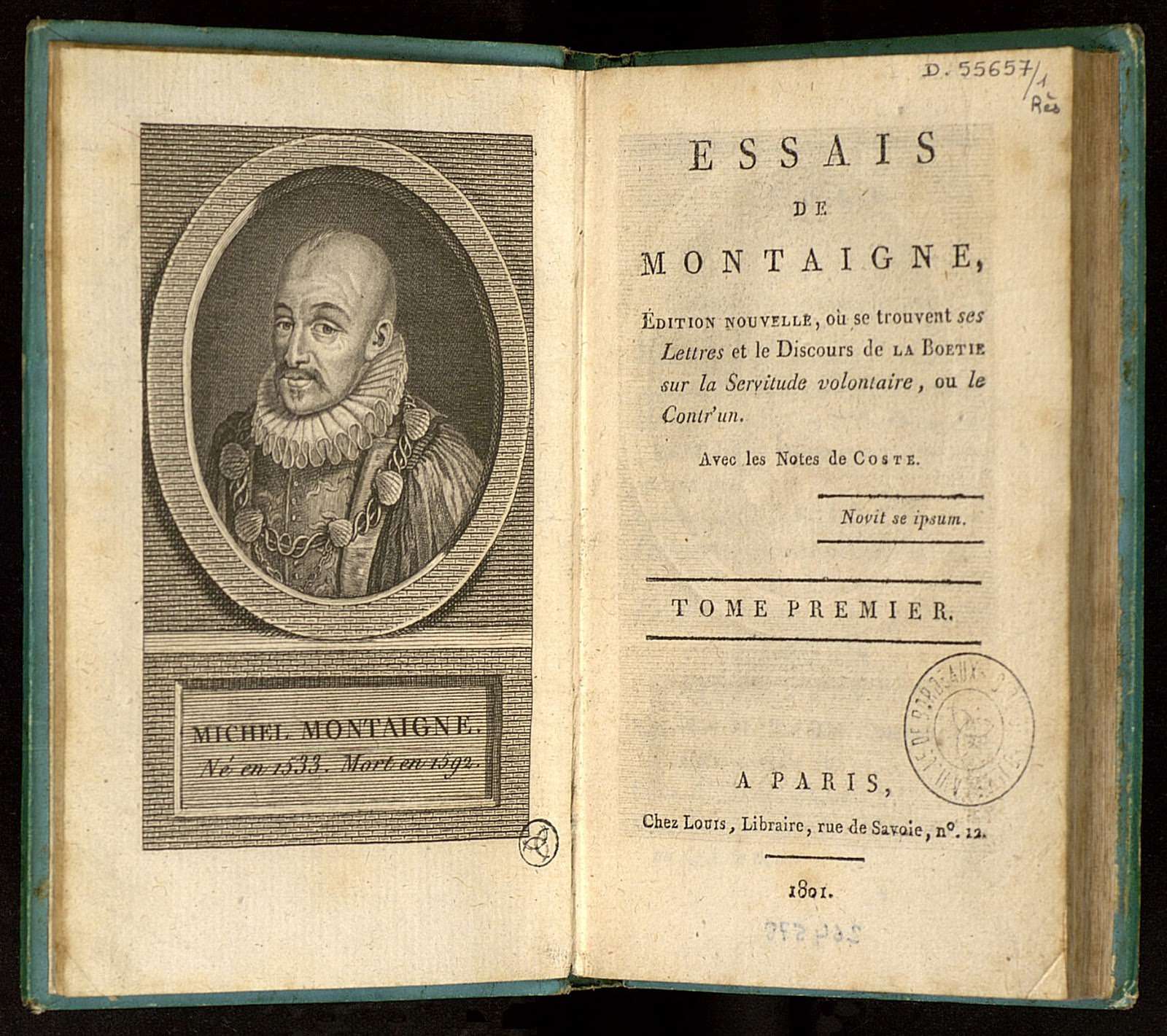
En uno de los ‘Ensayos’ (1533-1592), de Michel de Montaigne, en su conocido texto acerca de «la inconstancia de nuestros actos», hay una de las claves del Bowie hecho de jirones. En algún pasaje de ese ensayo, Montaigne afirma que «los buenos autores hacen mal en obstinarse en formar de nosotros una manera de ser sólida y constante» siendo como somos ejemplo y emblema insuperable de inconstancia y de inconsistencia. La «variación y contradicción que en nosotros se da» no son, sin embargo, un mal a corregir o una dolencia a sanar: son, por contra, nuestra propia constitución. “Todas las contradicciones”, añade Montaigne en su particular autoanálisis, “se dan en mí alguna vez y de alguna forma”.
“Vergonzoso, insolente; casto, lujurioso; charlatán, taciturno; duro, delicado; ingenioso, atontado; iracundo, bondadoso; mentiroso, sincero; sabio, ignorante, y liberal, y avaro, y pródigo, todo ello véolo en mí a veces, según qué giro tome».
Es por eso por lo que no estamos equipados con una identidad única, e, incluso, esa misma creencia es engañosa: somos –y Bowie lo lleva a su consumación– seres monstruosamente bellos hechos de fragmentos. O, como el propio Montaigne concluye, «estamos todos hechos de retazos y somos de constitución tan informe y diversa que cada pieza, a cada momento, juega su papel. Y existe tanta diferencia entre uno y uno mismo, como entre uno y los demás…”.
Solo es cuestión de presentarse y expresar los humores constitutivos, la extraña fascinación de ese rostro.
- Eduardo Mendoza. Los orates del novelista - 31 mayo, 2025
- Carlo Ginzburg y la microhistoria. Cincuenta años de un clásico - 12 mayo, 2025
- Javier Cercas y el papa Francisco: la novela del fin del mundo - 21 abril, 2025




