#MAKMAArte
El esfuerzo de transmisión. Retos para entender y conseguir que el museo sea una realidad social
MAKMA ISSUE #08 | Entornos Museográficos
MAKMA, Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea, 2025
George H. Rivière, padre de la nueva museología, ya escribió en 1993 –’La museología. Curso de museología / Textos y testimonios’– que “el éxito de un museo no se mide por el número de visitantes, sino por el número de personas a las que se ha enseñado algo, por el número de objetos que los visitantes han logrado aprender en un entorno humano
Así, se creó un nuevo punto de inflexión sobre el que sostener políticas culturales y todo un trabajo que era necesario reformular dentro del ámbito museístico, pues durante la década de 1980 ya se veía el museo como un objeto de consumo donde grandes espacios comenzaban a aparecer en nuestras ciudades. Y esta fue una de las grandes revoluciones culturales del siglo pasado.
Aún así, aunque esta gran revolución se dilató en el tiempo, los profesionales ya conocían la necesidad de abrir los museos a lo social. Desde entonces, han ocurrido muchos cambios fruto de la profesionalización del sector y de las necesidades que han ido surgiendo.
En 2010, A. Desvallées y F. Mairesse dirigen una publicación en colaboración con el ICOM, ‘Conceptos clave de museología’ (2010), donde dan una serie de definiciones clave que unifican conceptos de museología. Cabe destacar, por ejemplo, que hacen especial hincapié en que “la educación, en el contexto museístico, está unida a la movilización de los saberes surgidos del museo, con miras al progreso y al florecimiento de los individuos. A través de la integración de esos conocimientos, se logra el desarrollo de nuevas sensibilidades y nuevas experiencias”.
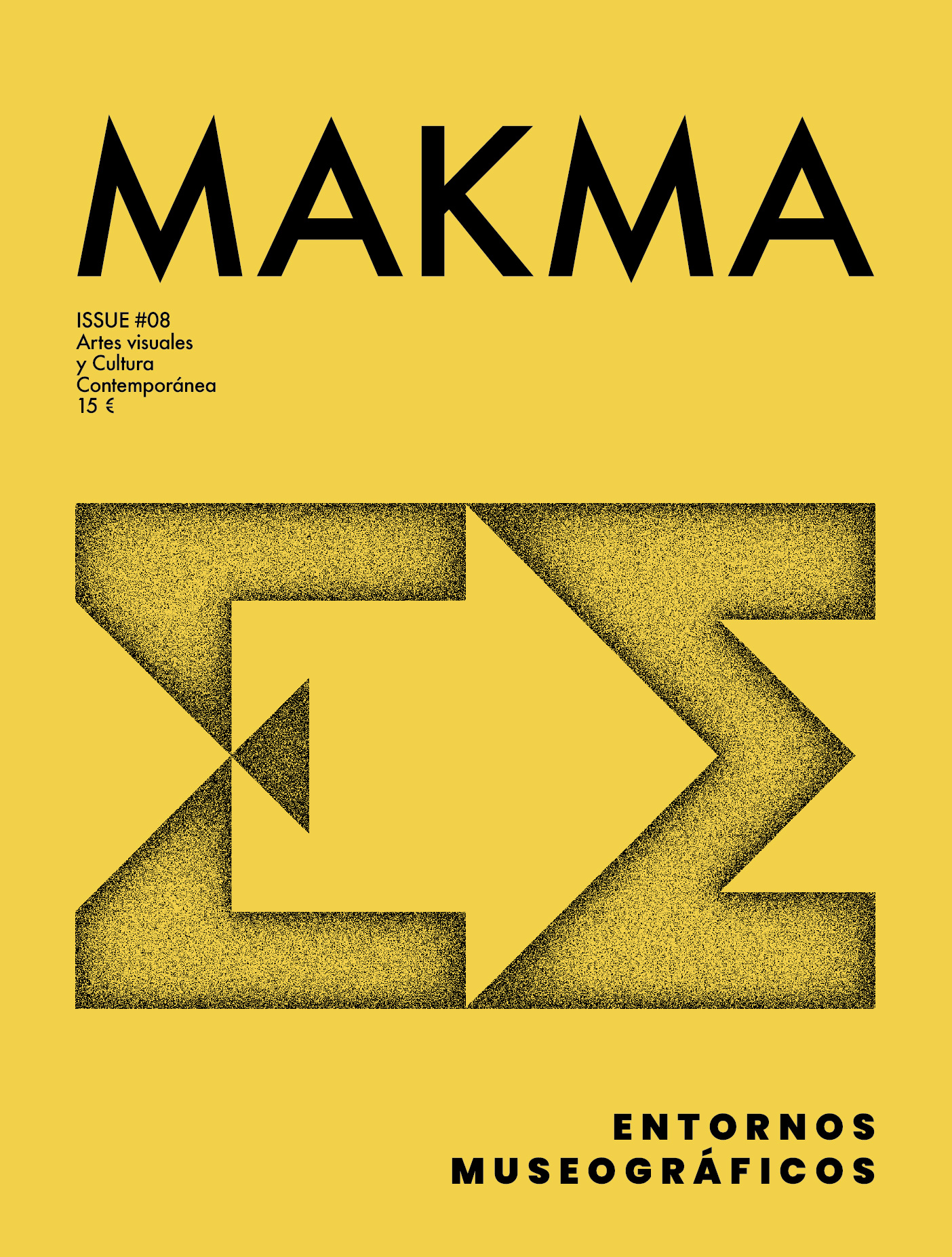
En resumen, la parte de la autonomía de la persona es fundamental en estos procesos, lo que también nos lleva a otro concepto, como es la mediación. Los mismos autores también definen la mediación de una manera muy completa: “La mediación procura hacer compartir entre los visitantes las experiencias vividas en el momento de sociabilidad de la visita, así como el surgimiento de referencias comunes. Se trata de una estrategia de comunicación de carácter educativo que moviliza, alrededor de las colecciones expuestas, diversas tecnologías y pone al alcance de los mismos los medios para comprender mejor la dimensión de las colecciones y participar de sus apropiaciones”.
Se repiten ciertas nociones –como es la diferenciación– con la formación más académica y formal, el fomento de la creatividad, el impulso al pensamiento crítico y reflexivo y, quizá lo más importante, el papel de una persona mediadora/educadora que nos orienta y nos hace indagar en ciertas cuestiones que podrían interesarnos; la experiencia de ir al museo como algo colectivo e individual al mismo tiempo. Al final, de lo que estamos hablando es de un potente hecho comunicativo.
Me parece un magnífico ejemplo del poder simbólico, comunicativo y narrativo que encierran los museos –sean del tipo que sean, estén donde estén– el relato que entreteje con maestría Jorge Carrión en ‘Membrana’, su novela publicada en 2021. En ella, damos por supuesto que nos hallamos en un museo que nos está relatando la caída de los humanos desde el punto de vista de una inteligencia artificial.

Así, mientras imaginamos esas obras de arte y de la tecnología que nos sitúan en contexto, nos adentramos en el juego. Realmente, parece que estemos leyendo un catálogo expositivo del futuro.
Entre realidad y ficción, entre ensayo y novela, me di cuenta de la potencia comunicativa que reside en un simple panel, de que no existe una neutralidad total y, sobre todo, de que el museo se erige casi como un lugar sagrado que tensiona nuestra realidad al tendernos el hecho comunicativo. Al explicar nuestra realidad desde lo pasado, aquello que nos es ajeno y desconocido se transforma. La ciencia ficción logra, aquí, situarse como un nuevo realismo que nos ayuda a entender realidades.
Como ya hemos dicho, esta fuerza de convicción reside en que todo lo que conlleva el museo es un hecho comunicativo: el edificio, la recepción, la exposición y, por supuesto, los programas de difusión, educación y mediación. Ya sabemos la velocidad a la que cambian las comunicaciones, y también sabemos que el museo debe variar en su inalterabilidad, algo que resulta complicado, en ocasiones, si atendemos al edificio o la exposición.
Así, el grueso reside en estos programas que tienen la ventaja de la adaptabilidad más inmediata, más cercana a su público, al momento e incluso a la capacidad de incorporar nuevos aprendizajes afectivos que logren esa experiencia completa. En definitiva, el factor humano es la herramienta más potente en la comunicación del museo.
Seguro que la palabra reto es una de las más repetidas en este número monográfico. La cultura y, por ende, el sistema museístico se encuentran en continua alerta. Una alerta incesante por conseguir ofrecer buenos resultados, con los pocos recursos de los que se suele disponer.
No es un tema prioritario, el cultural, en las agendas políticas, pero ya se ha reivindicado en varias ocasiones como un bien primordial. Casi parece un escenario de ficción como en ‘Membrana’: catástrofes ocurren alrededor mientras que el museo permanece intacto y nos adentra en el sosiego de una perspectiva lejana.
Pero ¿debe ser así? ¿Debe quedar aislado o ser un lugar donde encontrar respuestas? Acompañar en esa contemplación que nos lleva del ver al saber resulta algo íntimo e individual, pero, sin duda, compartir la experiencia es quizá el gesto más humano que puede acontecer dentro de un museo.
- Atravesando el umbral de lo incierto en PhotoAlicante - 21 diciembre, 2025
- El MACA muestra los primeros pasos de Juana Francés - 30 noviembre, 2025
- La dicotomía literaria de Thomas Mann: una conciliación entre arte y vida - 30 octubre, 2025



