#MAKMAAudiovisual
En torno a Frankenstein y Drácula
Coincidiendo con la reelaboración cinematográfica de ambos mitos
‘Frankenstein‘, de Guillermo del Toro
‘Nosferatu’, de Robert Eggers
‘Drácula’, de Luc Besson
La orfandad
No sé cuándo empecé a interesarme por lo que nos sobrevive, a aquello que permanecerá cuando nosotros ya no estemos. Probablemente, esa atención surgiera con el cine, con las lecturas adolescentes, con el hombre del saco, al que temía y buscaba. Quizá se agudizara cuando vi morir a un anciano, a mi abuelo, justo cuando yo solo contaba once años. Sentí mi primera orfandad.
Fue entonces, por primera vez, cuando constaté que todo lo que amamos acaba, se deshace, se pierde. Algo debí de intuir, entonces, sobre la condición humana: un obstinado deseo de permanencia y una prueba palpable de finitud.
Por eso vuelvo una y otra vez a la muerte, no por pulsión necrológica ni por romanticismo gótico, sino por la convicción de que ningún asunto nos afecta tanto como ese final sin alternativa, y porque, paradójicamente, es la muerte quien da forma a la vida. Si la muerte no existiera, si nuestra vida no tuviera esa frontera inapelable, nos convertiríamos en criaturas indecisas, dispersas.
La muerte acaba por dar forma a nuestra biografía, borrando escenas, interrumpiendo historias, impidiendo las posibilidades casi infinitas que, de jóvenes, creíamos a nuestro alcance. La muerte hace de nosotros lo que somos: seres conscientes de que la vida ya está, ya acabó, ya se consumó.
En España, la esperanza de vida supera los 84 años. Hace dos siglos, en 1824, la esperanza vital no llegaba ni a los treinta. La muerte era una presencia cierta, familiar, cotidiana. Hoy se ha vuelto algo lejano, tardío. Llega tarde, sí, pero llega igual. No me interesa ahora la muerte estadística, la muerte demográfica, sino la muerte vivida, temida, deseada, evitada con ardides.
Me interesa la manera en que cada cual se las arregla para soportar esa amenaza, para distraerse, para trampearla. Algunos recurren a los narcóticos, otros se entregan al frenesí de los placeres, como si el exceso fuera un conjuro vital. Pero las formas más depuradas de resistencia siguen siendo la imaginación y la fantasía. La literatura, el cine, el mito, el relato fantástico no eliminan la muerte, pero la disfrazan, la subliman, convirtiéndola en espectáculo o en consuelo.
Por eso, cuando pienso en la muerte –en la mía, en la de todos– vuelvo inevitablemente a dos seres que han sobrevivido a generaciones de lectores y espectadores: la criatura de Frankenstein y Drácula, los personajes creados por Mary W. Shelly y Bram Stoker. Ninguno de ellos sigue vivo, estrictamente hablando, pero ambos, el monstruo y el vampiro, rehúyen la muerte o la desmienten.
El monstruo creado por Victor Frankenstein es una criatura que no debería existir, un ensamblaje contra natura que logra superar la putrefacción de las partes. Drácula, por su lado, es la muerte viviente, la muerte erótica, la muerte que sorbe vida para perpetuarse. Uno es creación; el otro, condenación. Uno es un hijo abandonado; el otro, un padre sanguinario. Ambos son formas extremas de la pesadilla que implica no morir.

Este año, además, la actualidad cinematográfica ha vuelto a ponerlos en primer plano. Guillermo del Toro ha filmado un ‘Frankenstein‘ íntimo y doloroso, en el que la criatura es, más que nunca, un niño maltratado. Robert Eggers ha reelaborado ‘Nosferatu’ para recordar que el vampiro es un cuerpo que seduce y anuncia la muerte. Luc Besson ha trasladado ‘Drácula’ a un París nocturno y decadente, subrayando otra vez la conexión entre sangre, deseo y finitud.
Al margen de sus respectivas o desiguales calidades, estas películas me hacen preguntarme otra vez por qué esta persistencia, por qué estos dos muertos ilustres regresan cada poco tiempo para hablarnos de lo mismo: del miedo a morir y del miedo a vivir para siempre.
La muerte, insisto, es el asunto. Y ambos muertos. En este artículo dejaré sin abordar otros muchos personajes y numerosos asuntos implicados. Pondré el énfasis exclusivo en el monstruo y en el vampiro.
Cuando vuelvo a Frankenstein, no lo hago como quien regresa a un clásico por obligación pedagógica. Lo hago como quien frecuenta a un amigo que sigue ahí, sin envejecer. Ya lo he leído varias veces; ya sé quién muere, quién mata, quién persigue a quién en aquellas latitudes heladas. Pero cada lectura revela algo distinto porque quien cambia soy yo.
La criatura, ese ser informe compuesto de restos ajenos, es la pieza más precisa que jamás se haya escrito sobre la paternidad irresponsable. Victor Frankenstein juega a ser dios, logra su prodigio, insufla vida a lo inerte… y, aterrado por su éxito, escapa. Abandona a su criatura como quien rehúye las consecuencias de una mala acción. Es decir, actúa como esos padres que huyen de su criatura.
Y la criatura, entretanto, sufre. No sabe quién es, no sabe qué es. No sabe siquiera si es exactamente humano. Aprende pronto que su aspecto da miedo, que su presencia provoca gritos, reacciones. La sociedad lo maldice antes de que él haya hecho nada. Cuando se mira por fin y ve su reflejo asiste a un momento de revelación radical. Admite que es feo, objetivamente feísimo; admite que su rostro anuncia un destino maldito. Su fealdad ya lo ha condenado.
Pero lo que más me impresiona, al releer la novela, no es su apariencia, sino su verbosidad extraordinaria. El monstruo habla, razona, argumenta, persuade. Habla con una elocuencia aprendida de la observación y la imitación. Es un autodidacta del siglo XVIII: lee, escucha a unos emigrados franceses, adquiere un refinamiento que en nada concuerda con su rostro recosido.
Cuando exige a Victor que le cree una compañera, no está demandando un capricho: está reclamando derechos elementales. Quiere amar y ser amado. Quiere que su muerte –cuando llegue– no lo encuentre solo. Y cuando Victor se niega, le niega aquello que todo humano dispone, la criatura enloquece: pasa de la súplica a la venganza, del ruego a la sangre. Se vuelve un asesino. Pero esos crímenes son, para él, menos atrocidades que desesperadas llamadas a ser reconocido.
No es malvado por naturaleza; se hizo malvado por abandono. Son las circunstancias, la exclusión, el rechazo… aquello que lo transforma. Y aquí, inevitablemente, reaparece la muerte. Porque lo que persigue la criatura de Mary W. Shelley no es la inmortalidad –aunque la posea de manera incipiente–, sino una muerte digna. Quiere cerrar su ciclo, pero no como despojo, sino como persona. Quiere, en suma, que su vida haya valido algo antes de terminar.
Ahí reside, precisamente, la verdad más honda del mito: la muerte, cuando no se vive como consumación natural de la vida, puede ser un infierno interminable. La criatura de Shelley no teme morir; teme no morir nunca. Y eso, justamente eso —el pavor a una vida interminable—, es lo que nos permite pasar sin sobresaltos de ‘Frankenstein‘ (1818) a ‘Drácula’ (1897).

La eternidad
El vampiro no es un hijo al que se abandone, no es un desventurado que mendigue reconocimiento. El vampiro es una criatura que ha hecho de la muerte su dominio. Si el monstruo de Shelley padece su existencia prolongada, el vampiro de Stoker aparentemente la disfruta, la explota, la convierte en prerrogativa aristocrática.
Y, sin embargo, ambos plantean la misma pregunta: ¿qué sería una vida que nunca termina? ¿Qué clase de condena –o de privilegio lacerante– supondría esa prolongación indefinida de la conciencia?
Hay algo profundamente seductor en Drácula. No solo es el mal; es un mal que se presenta con maneras. En su castillo, cuando Jonathan Harker es recibido por primera vez, el conde se comporta como un anfitrión exquisito. Tiene elocuencia, cortesía, educación antigua. Sabe que asusta, pero no lo demuestra. Sabe que es una figura fuera del tiempo, pero la modernidad todavía no ha podido con él.
A diferencia del monstruo de Shelley, Drácula no se pregunta por su origen ni por su condición. No se lamenta, no suplica amor, no pide derechos. Drácula se basta a sí mismo. Pero su suficiencia es trágica: vive para siempre precisamente porque está muerto. Su inmortalidad es la forma más refinada de decadencia. Su vida es un vacío que necesita ser llenado constantemente con la sangre de otros.
Si el monstruo busca un padre, el vampiro busca un cuerpo. Cuerpos. Si el monstruo quiere aceptación, el vampiro quiere continuidad. Uno precisa a otro que lo reciba; el otro precisa a otro que lo alimente. Son simétricos: ambos dependen del prójimo para existir. Pero en un caso la dependencia es afectiva; en el otro, predatoria.
Con el vampiro, la muerte se vuelve erótica. No porque la seducción lleve al abrazo letal —aunque también—, sino porque lo prohibido, lo oculto de la muerte, se carga de un deseo que no sabemos manejar. Quien es mordido por Drácula experimenta una especie de placer oscuro, una entrega involuntaria. Bram Stoker lo sabía: la novela está llena de equivalencias entre sangre y anhelo, entre intercambio vital y atracción.
En el fondo, el vampiro es la figura que encarna el deseo de vivir sin límites, sin envejecimiento, sin degradación. Pero ese deseo trae su propio castigo. Drácula no puede morir —o no puede morir sin rituales especiales— y eso lo condena a una existencia repetitiva, vacía, esclavizada por la necesidad. Su infinitud no es libertad: es servidumbre. Vive en un presente continuo que no avanza, que no progresa, que solo se alimenta de la juventud ajena.
El vampiro, como el monstruo, es un espejo, pero de otra índole: no nos devuelve nuestras cicatrices, sino nuestros deseos inconfesables. No nos muestra nuestra fealdad, sino nuestra tentación de perdurar sin límites.
A estas alturas, podría parecer que Frankenstein y Drácula representan polos opuestos: uno es la inocencia traicionada; el otro la perversión refinada. Uno es víctima; el otro victimario. Uno teme la soledad; el otro la necesita. Pero ambos están unidos por una especie de hilo rojo: los dos han vencido a la muerte, y esa victoria los destruye.
La criatura vence a la muerte en su origen: debió morir, debió pudrirse, debió descomponerse como todos los cadáveres, pero el experimento de Victor es una resurrección contra natura. El vampiro vence a la muerte en su destino: murió ya una vez, pero regresa como presencia corpórea, sin alma, sin descanso. Los dos son muertos vivientes, aunque lo sean por caminos distintos.
Y aquí aparece la idea que me obsesiona: la vida sólo tiene sentido porque acaba. La finitud confiere forma, urgencia, límite. Cuando ese límite se borra –cuando vivimos demasiado o vivimos “más allá”– algo se descompone. La identidad, la memoria e incluso el deseo se vuelven insostenibles.

La criatura de Shelley, que aprende leyendo y escuchando, acumula conocimientos, emociones, dolencias, sin tener un fin que ordene sus afanes. Su tristeza es infinita porque su destino es indefinido.
Drácula, por su parte, repite siglo tras siglo los mismos gestos: caza, seduce, muerde, huye, se esconde. Su eternidad es pura repetición, un bucle en el que nada cambia. ¿Qué tipo de vida es esa en la que no hay cese? ¿Qué tipo de historia puede contarse sin un final?
Quizá por eso vuelvo a ellos. Como es obvio, al leerlos, entiendo mejor por qué la muerte no es un fracaso, sino el cierre necesario de la narrativa vital. Digamos una verdad de perogrullo: nos pensamos como relatos. Por ello, la muerte es el punto final. Un libro sin final es un libro ilegible. Una existencia interminable es un infierno. La criatura de Shelley es un desgarro sin cierre. Drácula es un deseo sin tregua. Ambos carecen de lo que nosotros, los mortales, sí tenemos: el privilegio de acabar.
He dicho antes que recurrimos a la fantasía, al mito, al relato para soportar la evidencia de la muerte. Permítaseme insistir: la cultura no es un adorno, ni una distracción menor. Es un paliativo del ser.
Si el ser humano inventa historias desde hace milenios es porque necesita domesticar la amenaza que lo acompaña desde el nacimiento. Las narraciones que repetimos –que contamos a los niños, que filmamos una y otra vez, que reescribimos en clave contemporánea– cumplen la función de hacer habitable lo inaceptable.
De ahí que Frankenstein y Drácula no sean sólo entretenimientos; sus personajes son instrumentos de supervivencia simbólica. Dos mitos que encarnan los límites de la condición humana. Cada generación los recupera, porque cada generación necesita interrogarse sobre lo mismo. ¿Qué somos cuando dejamos de ser? ¿Qué nos ocurre cuando el cuerpo se agota o, peor aún, cuando no se agota nunca?
Los gestores de la industria cultural lo saben, aunque no lo formulen con estas palabras. Cada pocas décadas, los estudios deciden que es momento de volver al monstruo y al vampiro. Pero no regresan iguales. Se actualizan, se reescriben según las obsesiones del momento.

En los años treinta y cuarenta, tanto Boris Karloff como Bela Lugosi encarnaban un terror físico: la amenaza venía de la apariencia, de la pura alteridad visible. En los setenta y ochenta, Drácula se volvió erótico –un mito para pensar la transgresión sexual–, mientras Frankenstein se convertía en denuncia de la ciencia irresponsable.
Hoy, en pleno siglo XXI, ambos regresan como figuras del trauma. Del Toro insiste en la herida infantil, en la orfandad radical. Eggers pone el acento en la pulsión, la muerte como deseo y como sobredeterminación corporal. Besson desplaza al vampiro hacia un romanticismo tardío, decadente, casi existencialista.
Cuando releo ‘Frankenstein‘, no puedo evitar pensar en nuestros debates actuales sobre inteligencia artificial, sobre algoritmos que “aprenden” sin que sepamos exactamente qué y cómo aprenden. El monstruo de Shelley es un experimento que se emancipa, que supera los límites previstos, que exige responsabilidad. Como los replicantes de ‘Blade Runner’ (1982) quiere más vida, quiere trato humano, quiere respuestas. La criatura, en cierto modo, es un espejo anticipado de nuestro siglo tecnológico.
Cuando releo ‘Drácula’, en cambio, no pienso tanto en lo sobrenatural como en lo farmacológico: criaturas que necesitan dosis, fluidos, sustancias para seguir funcionando. ¿Qué es un vampiro sino un adicto absoluto? La sangre que sorbe es la versión literaria de nuestras dependencias contemporáneas: sustancias, pantallas, ciclos de recompensa inmediata. Drácula no solo es peligroso porque pueda matar; es peligroso porque necesita matar para no disiparse.
He releído ‘Frankenstein‘ un número creciente de veces –cuatro, según mis propios recuentos, más si sumo las aproximaciones fragmentarias– y cada retorno me descubre algo que no había visto.
En esta ocasión, vuelvo al libro con la conciencia de que, en el fondo, es la gran novela de la orfandad. No la orfandad concreta, doméstica, sino la orfandad metafísica: la del ser humano que advierte que su creador –si lo hay– está ausente o no responde. La criatura exige lo que cualquier hijo abandonado exigiría: miradas, palabras, acogimiento.
Pero Victor, irresponsable, hace lo contrario de lo que cualquier padre –incluso uno torpe– haría. Crea vida y luego huye. Da forma a un cuerpo y luego lo repudia. Es el primer moderno irresponsable, precursor de tantos científicos, técnicos, burócratas y programadores que hoy experimentan con sistemas cuyos efectos desconocen o fingen desconocer.
La criatura descubre su fealdad por los ojos de los otros. No hay reflejo más contundente que la reacción ajena: gritos, huidas, espantos. Así se entera de lo que es. Antes de ese rechazo, su alma estaba limpia. El mal no es su punto de partida: es su respuesta. Aquí reside algo fundamental: no es malo por naturaleza; se hace malo porque no encuentra un lugar en el mundo.
Shelley lo entendió de un modo precoz: no hay monstruo sin sociedad. No hay anormalidad sin norma previa. No hay exclusión sin comunidad que expulse. Y esa abrupta asignación de identidad marca para siempre.
Cuando el monstruo se mira, confirma lo que los otros le han dicho sin palabras. Si los clásicos creían que belleza y bondad eran inseparables, entonces su rostro deforme prefigura un destino moral adverso. ¿Cómo escapar de una fisonomía que es destino? ¿Cómo vivir cuando la apariencia condiciona la moralidad?
Y, aun así, el monstruo insiste: pide piedad. Pide compañía. Pide escucha. Pide, en definitiva, algo que ya nadie concede: un lugar desde el que hablar. Y Victor, atrapado en su propio narcisismo, se lo niega. Es un Prometeo moderno que presume de ciencia, pero no acepta las responsabilidades del demiurgo. Crea vida y, como tantos humanos, no piensa en las consecuencias.
La tragedia surge de esa irresponsabilidad. El monstruo podría haber sido un ser razonable, incluso bueno, si hubiera recibido cuidados. Pero el mundo no lo quiso así. Y él, herido en su primer amor, decide vengarse de la humanidad entera.

Cuando Del Toro anunció su Frankenstein hace unos meses, pensé que nadie estaba mejor preparado que él para leer esta dimensión emocional. No hará, sospeché, un relato tecnológico, sino un cuento sobre la fragilidad. ‘Frankenstein‘ no es la novela de una máquina que funciona mal: es la novela de una relación fallida, de una paternidad frustrada. Por eso conmueve. Por eso duele. Por eso perdura.
Si Frankenstein encarna la orfandad, Drácula encarna lo contrario: la inmortalidad que se vuelve carga. Es un aristócrata viejo de siglos, que sobrevive o malvive en un mundo que ya no le pertenece. Es el señor de ayer que no encuentra su lugar en parte alguna. La sociedad burguesa, liberal, contractual, lo expulsa sin necesidad de violencia explícita: simplemente lo vuelve arcaico, innecesario.
Busca formas de seguir existiendo. Drácula sorbe sangre para prolongarse, para aplazar la muerte. Su existencia es un paréntesis interminable, una sucesión de noches idénticas. La inmortalidad en Drácula no es don; es castigo. Es la más desesperada de las condiciones humanas: vivir sin fin.
Por eso, Drácula no es un mero depredador. Es también un ser melancólico. Su castillo solitario, sus largos monólogos, su nostalgia por el pasado dan la clave: es un residuo histórico. Su presencia en Londres es la irrupción de lo viejo en lo nuevo, la lucha del mito contra la razón: de la sangre contra el contrato, del remoto feudalismo contra el mercado y el capitalismo, del que aprovecharse.
La succión de la sangre tiene aquí una dimensión múltiple: vital, sexual, metafísica. Chupar es, para él, un acto de comunión invertida: une dos cuerpos, pero en una dirección única. Uno se nutre; el otro se vacía. Es una metáfora radical de la desigualdad. También de la dependencia. También del deseo.
No es casual que durante décadas el vampiro haya sido leído en clave erótica. La mordedura es un acto íntimo, un intercambio de fluidos que casi roza la voluptuosidad. Basta recordar la languidez de Helen Chandler frente al lascivo Bela Lugosi. El vampiro excita porque convoca fantasías antiguas: la ambigüedad entre placer y dolor, la mezcla entre muerte y goce, el contacto que devora.
Pero hay algo más profundo: Drácula no sólo simboliza el deseo sexual; simboliza el deseo de no morir. Cada mordida es un aplazamiento. Cada víctima, un suplemento temporal. Somos frágiles, nos agotamos. Él, en cambio, sigue. Y esa prolongación la tememos con una mezcla de repugnancia y admiración.
En un mundo que celebra la juventud, la salud y la prolongación biológica, Drácula adquiere un brillo renovado. Es el precursor oscuro, patológico, de nuestras obsesiones contemporáneas: la biotecnología, la longevidad, la preservación del cuerpo. Con la diferencia de que él lo logra malviviendo.
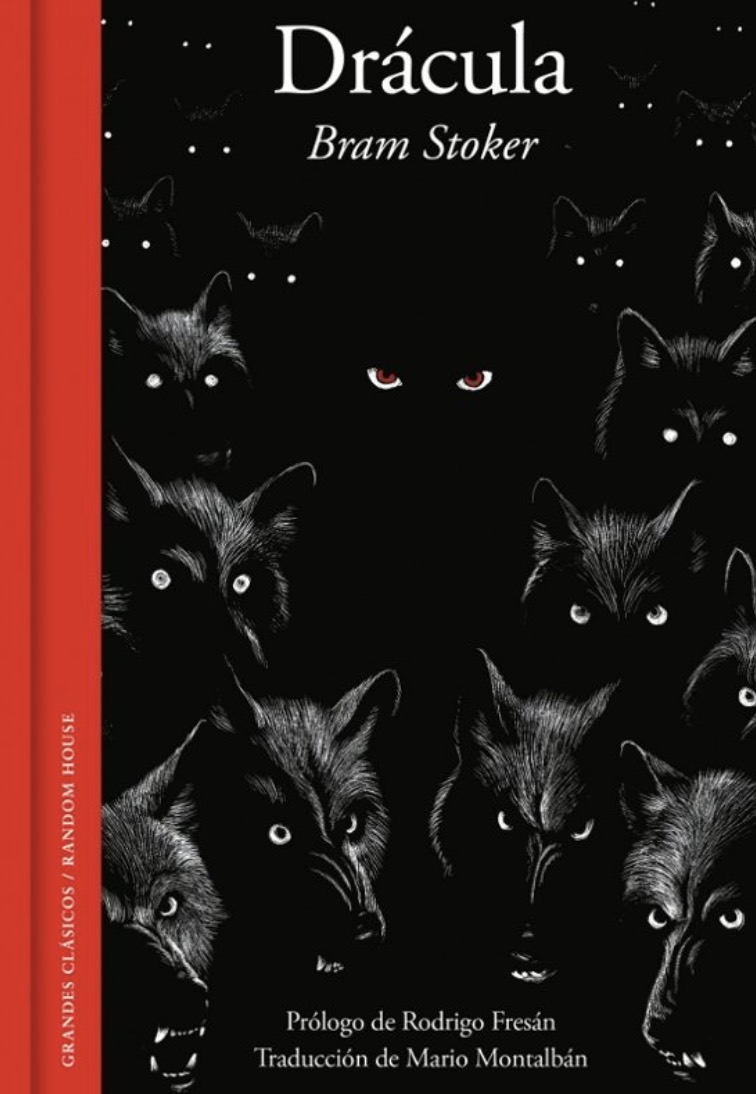
Terrores primarios
Una de las mayores astucias de Bram Stoker, quizá la decisiva, fue presentar una historia imposible bajo la forma de documentos. Diarios, cartas, informes médicos, telegramas, recortes de prensa. No se ofrecen escenas dramáticas, no se impone un narrador omnisciente, sino un archivo. Un archivo disperso, incompleto. Un archivo reconstruido tras el fuego, reconstruido por Harker.
El lector, inadvertidamente, se coloca en la situación del historiador. Sabe que lo que lee son retazos, fragmentos. Pero son copias. Sabe que no puede confiar del todo en lo que se afirma. Y, aun así, la acumulación de voces, la sucesión cronológica, la coincidencia de testimonios producen un efecto irresistible: lo increíble se vuelve verosímil.
Pero el mecanismo tiene un truco esencial: todos los documentos proceden, directa o indirectamente, de Jonathan Harker. Él recopila, ordena, reorganiza, mecanografía. Él decide la secuencia. Él otorga el sentido final. De él depende todo.
¿Podemos confiar en Harker? ¿Podemos delegar en un jurista abrumado, debilitado, traumatizado, la tarea de certificar que lo que vio —muertos vivientes, mujeres que flotan, castillos sin sombras, animales hipnotizados— es real? Su nota final (“We want no proofs. We ask none to believe us”) es una confesión involuntaria: no puede aportar pruebas originarias. Solo espera convencer.
Hay un terror primario que nos acecha desde la infancia: el miedo al ogro, al sacamantecas, al hombre del saco. Ese pánico, que es casi fisiológico, se actualiza en cada generación con nuevas figuras. Para nuestros abuelos era la guerra; para nuestros padres, la pobreza o la enfermedad; para nosotros, la incertidumbre siempre accidentada de un mundo desbocado. Pero en todos los casos, la figura del monstruo cumple una función: encarnar en un cuerpo lo que no podemos pensar en abstracto.
En ‘Frankenstein‘, el monstruo es la materialización del miedo a lo que hemos creado sin medir las consecuencias. Es el hijo no deseado que vuelve para exigir cuentas. Es el producto, el artefacto o el experimento que se emancipa del creador. Cada vez que una tecnología nueva se nos escapa de las manos –inteligencias artificiales que redactan, programan, diagnostican; sistemas que aprenden por sí solos– tememos el regreso del monstruo.
En ‘Drácula’, el miedo es distinto: es el miedo a ser invadidos. A ser ocupados desde dentro. A que nuestra identidad sea modificada por una fuerza exterior. En el siglo XIX, ese miedo tomaba la forma del extranjero, del aristócrata arcaico que llega de los Cárpatos.
Hoy, podríamos leerlo en clave vírica, informática, psicológica. Drácula es la figura que nos succiona, que nos vacía, que toma posesión de lo que somos. En una cultura obsesionada con la autenticidad y con la preservación del yo, el vampiro es más actual que nunca.
El miedo que nos producen ambos no es, por tanto, el miedo infantil al susto. Es un miedo adulto: a la pérdida de control, a la responsabilidad, a la dependencia. Y, más al fondo, miedo a la muerte. Siempre pánico a la muerte.

Las identidades
La identidad moderna es conflictiva porque está hecha de fragmentos. No somos una unidad sólida, sino un conjunto de piezas que a veces encajan y a veces no. Montaigne lo vio con lucidez: somos inconstantes, contradictorios, múltiples.
El monstruo de Frankenstein es la metáfora más perfecta de esa condición. Está literalmente ensamblado con fragmentos ajenos, pedazos de cuerpos que ya vivieron, que ya murieron, que ya tuvieron identidades previas. Es, al pie de la letra, un sujeto discontinuo. Y Victor, su creador, tampoco es un individuo íntegro e integral: vacila, miente, se arrepiente, vuelve a cometer los mismos errores.
Drácula, en cambio, representa otra forma de quiebra. Su identidad es demasiado sólida. Demasiado fija. Demasiado antigua. Está atrapado en sí mismo. No puede cambiar. Su inmortalidad es una forma de condena, porque lo priva de la metamorfosis.
Mientras los humanos nos desgastamos, nos arrepentimos, crecemos y decaemos, él permanece. Y esa permanencia es insoportable. En términos filosóficos: Frankenstein encarna la identidad moderna, contradictoria, abierta, múltiple. Drácula encarna la identidad premoderna, estamental. Una hecha de retazos; otra hecha de destino y fatalidad.
Pero ambas son problemáticas. La criatura no puede soportar tanta fragmentación. Drácula no puede soportar tanta consistencia. Los dos fracasan porque ninguno puede vivir con la carga que lleva.
En ese espejo doble, nosotros nos reconocemos: somos demasiado fragmentados para tener paz y demasiado persistentes para disolvernos. Somos, como diría Montaigne, de constitución tan informe y diversa que cada pieza juega su papel. Y, sin embargo, seguimos aspirando a una unidad que nunca llega.
Quizá por eso nos fascinan los monstruos: representan los extremos de lo que somos. Uno es la dispersión absoluta; el otro, la permanencia eterna. Entre ambos, el ser humano busca su equilibrio. O su resignación.
Vuelvo a Jonathan Harker. Vuelvo a su mecanografía frenética, a sus cuadernos dispersos, a sus telegramas que llegan tarde. Vuelvo a su ingenuidad sublime. Vuelvo a esa nota final en la que admite que no hay documentos auténticos, que todo lo que queda son copias. Copias de copias. Ecos de ecos.

Lo fascinante de ‘Drácula’ no es sólo la figura del vampiro, sino la estructura de la narración: una colección de pruebas que no demuestran nada. Una sucesión de documentos que, en el fondo, nos obligan a creer por fe. Como en la vida, la experiencia no viene nunca con certificado notarial. Vivimos de indicios, de rumores, de cavilaciones, de gestos, sin certezas absolutas.
¿Quién nos asegura que lo vivido es real? ¿Quién nos certifica las emociones? ¿Quién nos garantiza que no estamos fabulando? Harker, en su torpe declaración, representa esa fatalidad humana: necesitamos pruebas porque sabemos que la realidad es demasiado inverosímil para sostenerse sola.
Así funciona la muerte en ‘Drácula’. Solo accedemos a sus documentos forenses: certificados, diagnósticos, silencios. Por eso ‘Drácula’ es más convincente que tantos relatos naturalistas: Stoker sabe que la verdad nunca viene entera; sabe que la única forma de contar lo real es mediante pedazos; sabe que la vida –y la muerte– son archivos fragmentados e incompletos.
Hay un momento decisivo en ‘Frankenstein‘: la persecución final en el Ártico. Victor, debilitado, casi exánime, persigue a su criatura con la obstinación del fanático. No busca justicia, busca expiación. Ha perdido a los suyos, ha destruido vidas inocentes, ha malogrado todo lo que tocó. Solo le queda una obsesión: acabar con su monstruo para borrar la evidencia de su culpa.
Pero la criatura, que lo sabe, no se defiende. No busca matarlo al final. Lo que hace es esperarlo. Quiere presenciar su muerte. Quiere cerrar el círculo. En esa extraña inversión de roles, el hijo monstruoso es quien asiste al padre moribundo. Hay en esa escena una inversión casi shakespeariana: el creador muere ante la criatura, el padre ante el hijo, el demiurgo ante su obra.
Y la criatura llora. No es debilidad. No es arrepentimiento tardío. Es algo más profundo: el reconocimiento de que la muerte pone fin a todo, incluso al odio. El monstruo entiende que, con la muerte de Victor, su propia existencia pierde sentido. No nació para ser libre; nació para ser visto, reconocido, discutido por ese único otro que lo había engendrado. Libre de su creador, está condenado.
Cuando la criatura decide desaparecer no lo hace por culpa, ni por miedo, ni por vergüenza. Lo hace porque ya no tiene quién lo nombre. De hecho, Frankenstein es un hatillo de cartas que va remitiendo un tercero a su lejana hermana. En esas misivas acomoda y relata la versión dada por el creador. Leemos, pues, unas cartas que son la versión escrita de alguien que escucha a Victor. ¿Y qué hay del monstruo?
El vampiro, en cambio, no busca desaparecer. Su combate es otro: no aceptar el final. Mientras el monstruo pide cierre, Drácula vive angustiado por la prolongación. Mientras el monstruo busca un desenlace, Drácula busca una secuencia. Mientras uno se extingue, el otro insiste.
La escena final de ‘Drácula’ es ambigua. No hay un lamento, no hay un discurso, no hay un gesto de redención. Solo un instante de sorpresa, casi de alivio: por fin muere, según nos cuentan. Por fin cesa una vida que había durado demasiado. Por fin alguien lo salva de su condena.
Frankenstein muestra el horror de vivir sin haber querido vivir tanto. Drácula muestra el horror de vivir sin poder dejar de vivir. Los dos revelan el núcleo de nuestra paradoja: tememos la muerte, pero también tememos su ausencia.

El duelo
Cada vez creo más en esta formulación: la muerte es el editor supremo. Edita como un corrector severo que elimina repeticiones, suprime excesos, corta escenas que no conducían a nada, deja fuera personajes secundarios. La muerte nos da forma porque nos limita. No somos infinitos; somos versiones muy defectuosas de nosotros mismos.
La novela sin muerte sería ilegible; la vida sin muerte, insoportable. Si la criatura de Shelley hubiera tenido una expectativa vital humana, quizá habría encontrado un lugar, habría creado algo, habría envejecido. Pero su duración indefinida lo condena: acumula agravios que no puede olvidar, heridas que no cicatrizan, dolores que no remiten. No hay pasado que se acomode, ni porvenir que redima.
Drácula, por su parte, no conoce la novedad. Cada siglo repite el anterior. Cada víctima es un eco. La vida eterna, lejos de ser privilegio, es condena repetitiva. No hay aprendizaje, no hay envejecimiento, no hay maduración. El cuerpo se conserva, pero la historia no avanza.
Nosotros, en cambio, envejecemos. Y ese envejecimiento –con todos sus achaques, con toda su crueldad– es una forma de aprendizaje. Nos obliga a priorizar, a seleccionar, a elegir qué importa. La muerte, en su horizonte, convierte la vida en narrativa, no en torbellino.
Sin la muerte, viviríamos como Drácula o como la criatura: sin dirección, sin prudencia, sin sentido. Sin fin, no hay forma.
Si algo revela releer estos libros con los años es que uno no vuelve nunca al mismo texto. Vuelve con nuevas dolencias, nuevas decepciones, nuevas esperanzas. Cuando leí ‘Frankenstein‘ de joven, me conmovía el monstruo como niño abandonado. Ahora me inquieta como anciano prematuro, como ser que ha visto demasiado pronto que no tiene lugar en ninguna parte. Cuando leí ‘Drácula’ por primera vez, me fascinaba la sensualidad del vampiro; hoy me estremece su tedio, su repetición, su incapacidad para morir.
Los libros, como las personas, son espejos que lo admiten todo. No solo revelan lo que son, sino lo que somos nosotros al mirarlos. Y la muerte –esta compañera silenciosa que se acerca cada año– colorea esas lecturas. No leo igual a Shelley ahora que hace cincuenta años. No leo igual a Stoker ahora que cuando me creía invulnerable. La literatura crece con nosotros, se oscurece.
La criatura no pidió nacer. Drácula no pidió no morir. Uno sufre la violencia de ser arrojado a una vida que no controla; el otro sufre la violencia de no poder dejar de existir. Este es uno de los dilemas más profundos de la condición humana: ¿qué parte de nuestra vida elegimos realmente? ¿Qué parte es resultado de decisiones ajenas, circunstancias históricas, azar, genética, accidentes?
Frankenstein y Drácula exhiben esa verdad con crudeza: somos menos dueños de la vida de lo que creemos. La criatura vive bajo el rechazo; Drácula, bajo el deseo insatisfecho. Ninguno encuentra reposo, porque no pueden elegir su final. Y esa imposibilidad de elegir –ese sometimiento a una cronología que no les es propia– es una forma extrema de sufrimiento. Nosotros, al menos, tenemos la muerte. Ellos no.
Hay una dimensión que suele pasar inadvertida cuando pensamos en estos relatos: el duelo. Para poder vivir con pérdidas necesitamos rituales, palabras, gestos que cierren la herida. Pero ni ‘Frankenstein‘ ni ‘Drácula’ permiten ese cierre. Sus mundos están estructurados por el duelo imposible.
Victor Frankenstein pierde a los suyos y, sin embargo, no puede hacer duelo. ¿Cómo llorarlos si él mismo es responsable de su muerte? La criatura, al reclamar justicia, le ha arrebatado lo más querido, y Victor queda suspendido en una culpa sin redención posible. El duelo requiere inocencia; Victor no la tiene.
La criatura, por su parte, tampoco puede hacer duelo. No tiene a quién llorar. No tiene una comunidad que comparta su pena. No tiene cadáveres que enterrar, porque los muertos que él ha causado son pruebas de su furia.
El vampiro, a su vez, vive en un duelo perpetuo. Ha sobrevivido a todos los suyos. Ha visto morir a generaciones, a pueblos enteros. Drácula es un viudo infinito. La eternidad es un duelo sin término. No hay palabra de consuelo que lo alcance, no hay rito que cierre su pérdida. Como un Ulises maldito, vaga sin fin entre los muertos.
Por eso su gesto final, en muchas adaptaciones, es ambiguo: ¿lo matan o lo liberan? ¿Se extingue o descansa? ¿Muere o se salva? La duda es señal de que el duelo, tanto para él como para quienes lo destruyen, no puede ser completo.

Su muerte no lo restituye al orden humano; simplemente lo hace desaparecer del nuestro. Por eso la ética de estos libros no ofrece consuelo; ofrece lucidez. Y esa lucidez, aunque incómoda, es la forma más seria de consuelo que la literatura puede darnos.
A veces, cuando releo estos textos o cuando veo sus adaptaciones, me sorprendo pensando que los monstruos funcionan como parábolas pedagógicas. No en el sentido chatamente didáctico, sino en el sentido profundo: nos enseñan a mirar.
Frankenstein nos enseña a mirar la violencia estructural del abandono. Nos enseña que ningún ser –humano o construido– puede vivir sin reconocimiento. Nos enseña que la belleza es un criterio injusto, que la fealdad condena, que la exclusión engendra furia. Es un libro sobre las consecuencias psicológicas del desamparo.
Drácula nos enseña a mirar la violencia del deseo. Nos muestra cómo la fascinación puede volverse dominio, cómo la seducción puede transformarse en succión, cómo el anhelo de vida puede convertirse en explotación de la vida ajena. Es un libro sobre las implicaciones morales del deseo infinito.
Ambos enseñan, también, a mirar la muerte de frente. No la muerte solemne, sino la muerte oblicua: la muerte aplazada, la muerte burlada, la muerte que no cumple su función. Al mostrar la vida prolongada hasta el absurdo, estos mitos nos ayudan a comprender el valor de la finitud. A estas alturas, quizá sea evidente: lo que permanece no son ni los crímenes del monstruo ni las mordeduras del vampiro.
Lo que permanece es la pregunta por la muerte. La criatura pregunta: ¿por qué me creaste? Drácula, a su vez, pregunta: ¿por qué no puedo morir? Y en esas dos cuestiones –tan simples, tan infantiles, tan implacables– se condensa nuestra propia incertidumbre.
Todos, de algún modo, hemos pronunciado ambas frases. Cuando sufrimos, preguntamos por qué vivimos. Cuando envejecemos, preguntamos cuánto nos queda. Cuando vemos morir a otros, nos preguntamos por qué seguimos aquí. La criatura y el vampiro son dos polos de esa interrogación, la que siempre o alguna vez nos angustia o nos angustiar
- Umberto Eco. Lecciones póstumas - 6 marzo, 2026
- Arturo Pérez-Reverte. ¿La guerra que todos perdimos? - 29 enero, 2026
- Frankenstein y Drácula: entre la orfandad y la eternidad - 7 diciembre, 2025




