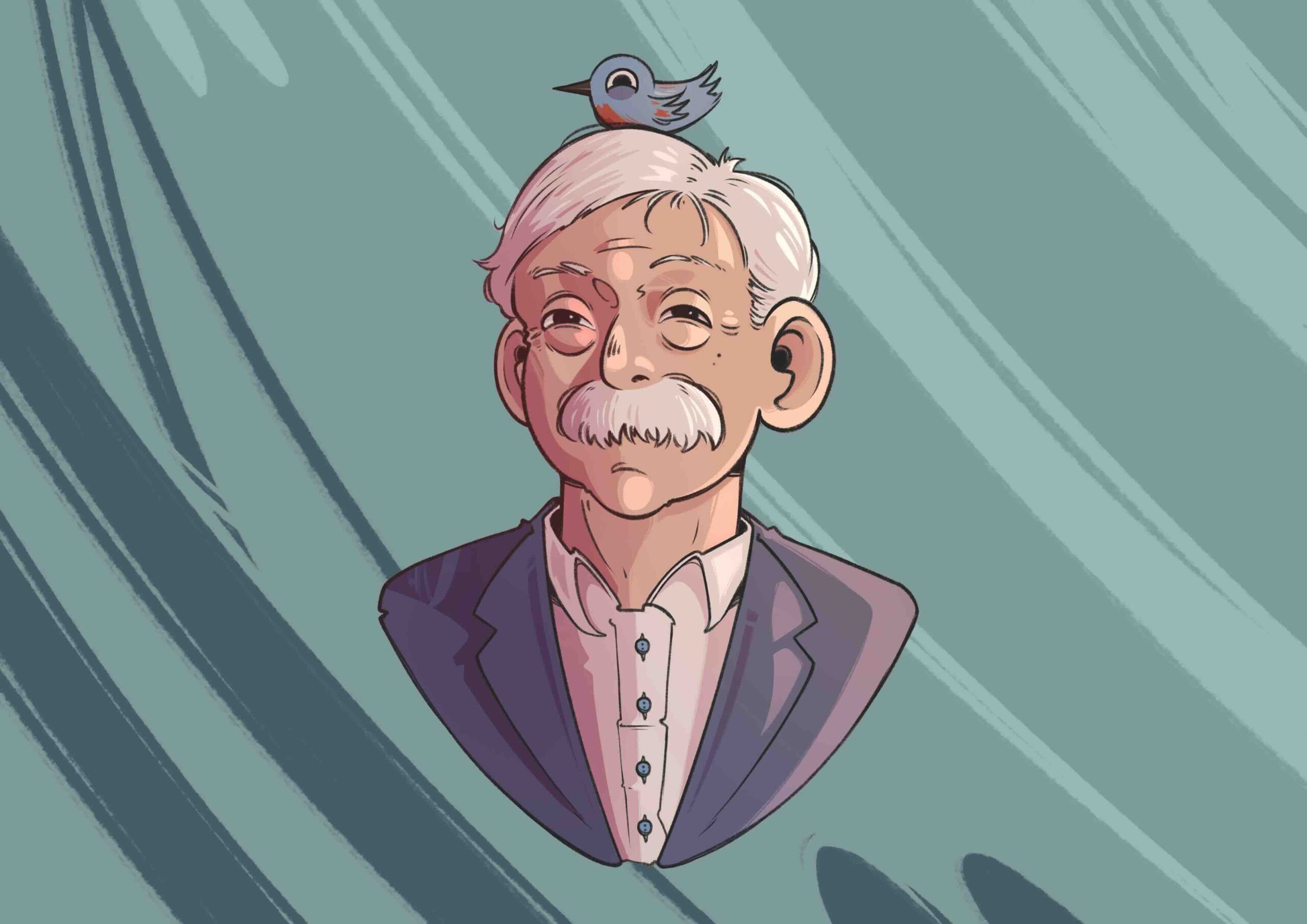#MAKMALibros
Eduardo Mendoza
Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025
Son diferentes los factores que explican el éxito de crítica y público logrado por el novelista Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) a lo largo de los años. Entre otros y en primer lugar, la ligereza, la liviandad, el suave tratamiento de las cosas graves y severas en sus ficciones. ¿Acaso por falta de recursos o medios? No, no, por Dios. Quién pudiera hacer lo que él hace con esa aparente facilidad.
Sus narraciones, nada campanudas, le salen así por descreimiento: ante el mundo y sus embustes y ante el poder y sus gravedades. Le salen así por la ironía que con naturalidad y arte aplica al rigorismo, al ordenancismo, a las cosas más severas. Algunas de sus novelas son desternillantes y profundas. Otras novelas resultan serias, canónicas, pero siempre con un filtro deformante, con un toque guasón. Los personajes y sus hablas barrocas o chabacanas lo salvan de la impostación.
Sin duda, su persona misma parece la clave del tratamiento: por lo que se ve y sabemos, Eduardo Mendoza es un señor educadísimo, cortés, de fino trato y sutil sorna. Y siempre, desde que lo conocemos, ha tenido un porte de caballero distinguido, sin ínfulas, con el semblante y el aspecto de quien ha recibido una buena crianza: eso sí, aliviada por la risa y el temperamento gamberro.
Eduardo Mendoza sería, sí, el perfecto yerno o el adorado suegro. Aunque, bien mirado, tiene pensamientos o concepciones temibles que plasma en sus novelas, en sus folletines, en sus demencias literarias, frecuentemente protagonizadas por locos verbosos. En el fondo, quien escribe cosas así, cosas de esta naturaleza, no sería un individuo enteramente de fiar.
No es que le falte un tornillo, no. Es que imagina unos personajes a los que, por h o por b, parece que siempre padecen algún tipo de insania, una insania jocunda. Si los personajes inventados son proyecciones suyas, proyecciones transfiguradas, imaginemos las locuras de quien los concibe. Es una patología común que a muchos de sus caracteres hermana. Es, sí, una insania en parte cervantina que tritura esas severidades y ampulosidades a las que antes me refería.
Por otra parte, Mendoza tiene cualidades y merecimientos propios para escribir complejamente, pareciendo liviano. Con ello contenta a eruditos y al gran público, al menos en sus obras cimeras.
Se vale de la tradición narradora, de la puesta en orden de hechos que a sus personajes acaecen. Esa tradición la conoce al dedillo y, por eso, rinde homenaje a la novela, a la gran novela de la modernidad: desde Tolstoi hasta Joyce, pasando por Pío Baroja o Armando Palacio Valdés. Pero también se rinde a los géneros populares, más plebeyos: el sainete, el folletín, el tebeo, el relato detectivesco.
Y así, en sus obras, dispone con habilidad elementos de la alta y de la baja cultura. Mezcla y actualiza viejos tópicos, ahora retorcidos y recreados, lugares comunes que fueron rutina y hoy son nueva posibilidad expresiva.
En su prosa hallamos el registro popular de los desgraciados y desheredados (la purria o purriela), el estilo bombástico de los reyes, príncipes y aristócratas, así como el tono grandilocuente de los burgueses rapaces, antiguos menestrales con ínfulas.
Con esas variedades y aleaciones osadas, sus novelas pueden contentar al antiguo y al moderno, a quien aspiraba y aún aspira al relato y al entretenimiento, y a quien desea un experimentalismo verbal y narrativo.
Todo ello –ya digo–, Mendoza lo realiza con una hibridación de géneros y de ironías y hasta de explícitos sarcasmos. Con él reviven las novelas policiaca, aventurera, histórica, sentimental, cómica… a la vez. Con pasajes hilarantes y con reminiscencias o recreaciones del pasado bien documentadas, sin que la historia o las erudiciones aplasten el relato.
En sus obras o pasajes más chocarreros o gamberros hay en Mendoza un tratamiento sarcástico o una caricatura de lo que fue el género de la novela, un género ya ligero, que habría perdido irremediablemente la épica.
Por eso, hay en sus relatos una parodia frecuente de sus usos y recursos. Por ello, hay en sus novelas un tono frecuentemente burlesco, como de comedia de lo absurdo, de lo inverosímil. Hay huellas de Enrique Jardiel Poncela –del Jardiel más ingenioso–, y hay ecos de mucho radioteatro de expresiones arcaicas. Pero también hay, por supuesto, una devoción muy seria e irrefrenable por Pío Baroja: por el placer del relato puro, por la práctica libre de la escritura fluida y hasta antigua, por el genio del verbo desacralizado.
Su experimentalismo estructural, que se hizo evidente en ‘La verdad sobre el caso Savolta’ (1975), cedió pronto a la narración más clásica y a la prosa efectiva, burlesca y con muchos énfasis teatrales. Así, cada personaje tiene su caracterización verbal y hasta verbosa, con pillerías y casticismos. Estaba en esa primera novela (‘Savolta…’) y permanecerá en sus narraciones más locas, más folletinescas, siendo uno de los signos que distinguen su prosa.
Ello ocurrirá, por ejemplo, con ‘El misterio de la cripta embrujada’ (1978) o con ‘El laberinto de las aceitunas’ (1982). Eso mismo sucederá muchos años después con la encarnación del Príncipe Tukuulo de Livonia, que aparece, reaparece y vuelve a desaparecer de la escena, de la escena novelesca de ‘El rey recibe’ (2018).
Y, ya que hablo de esta novela tardía, puedo decir que hay un tono deliberadamente menor, sin grandilocuencia, en su personaje principal, Rufo Batalla, un sujeto que luego seguirá en otras obras y que podríamos tomar como un calco deformado del novelista. Rufo es un individuo que a veces resulta listo y a veces zote, a veces pícaro y a veces buenazo, a veces parece Mendoza y a veces su sosias gafe y triste.
Todo esto que percibimos en los muchos episodios de dicha novela nos lo cuenta alguien a quien no identificamos, alguien que relata desde el presente y que no se ahorra las numerosas comparaciones de otro tiempo (años sesenta y setenta) y el nuestro. ‘El rey recibe’ no son unas memorias camufladas, pero algo de recuerdos propios se incorporan.
No debemos olvidar lo que el novelista catalán respondió hace años a Llàtzer Moix en ‘Mundo Mendoza‘ (2006).
“Durante años, la idea de redactar unas memorias me resultó inadmisible, odiosa; hoy me parece menos tonta. Ahora bien, cada vez que me pongo a escribir acabo ahí, en la novela. Alguien debería ocuparse de mí y avisarme cuando me llegue la hora de la retirada. Preferiría darme cuenta yo, claro. Pero mientras siga teniendo lectores…”.

Por supuesto, aún no le ha llegado la hora y, sin duda, concita todavía numerosas adhesiones: premios, pero sobre todo lectores que disfrutan con el humor. En sus novelas, alguna de las cuales se desarrolla fuera de Barcelona, vemos una Cataluña real y una Cataluña deformada con el sarcasmo, el recurso de la parodia y de lo grotesco.
Por descontado, las novelas de Mendoza no aspiran a ser un calco o reflejo de la Cataluña presente o histórica: se escriben con el propósito evidente de escarnecer unos vicios en un contexto concreto que es, básicamente, la Barcelona natal del autor. Es decir, son documentos en el sentido moral del término.
Hay admoniciones y severas reprensiones: muy serias y a la vez muy burlescas. Sobre esa meta, estas ficciones exageran el lado cínico y aprovechado de los magnates y el lado pendenciero y menesteroso de las clases populares. Como en los folletines de antaño, en las radioteatros de posguerra o en las comedias de enredo. Pero sobre todo sus novelas suelen mostrar de manera satírica el lado gamberro y descacharrante de individuos poco fiables que hay y aflora en aquel país, en esa Cataluña circunspecta.
Entre las figuras de esta calaña más célebres está el chiflado que protagoniza la saga que empezó con ‘El misterio de la cripta embrujada’. Es un orate, un tipo que entra y sale de un manicomio.
Se encuentra allí bajo la tutela del doctor Sugrañes, un sujeto huraño y probablemente con migrañas, como su propio apellido nos induce a creer. De cuando en cuando, el trastornado es convocado por la Policía. Se le franquea el paso con el fin de resolver casos difíciles, aparentemente ilógicos o simplemente locos que los investigadores no consiguen solucionar, concretamente el comisario Flores.
Los polis aplican la racionalidad y el buen sentido. Más o menos. Por su parte, el lunático aplica… lo que puede. El individuo tiene mucho de personaje infausto, de pícaro desgraciado al que la vida da muchos trompicones: su psiquismo está averiado de tanto golpe, seguro, y su hermana es una prostituta a la que no puede redimir.
Su mal encaje, su percepción errónea de las cosas, su recargada e inoportuna labia y su extravío nos dan mucha tristeza o mucha risa. Siempre regresa a Barcelona tras ausencias más o menos prolongadas. La primera vez lo hace en 1977, es decir, cuando la ciudad está atravesando una gran ebullición, cuando la dictadura franquista ha terminado y hay esperanzas. Ahora bien, el orate vuelve con su pasado: carga con su enajenación y observa como sólo un loco podría mirar las cosas.
Sabe en qué entorno está, cuál es su lugar, pero a la vez no sabe qué es lo que está pasando ahora, justo en ese momento de confusión. Por tanto, tiene cierta idea de lo que es su ciudad, aunque ignora los últimos cambios. Sin duda es un personaje mal ubicado y extemporáneo, siempre anacrónico, como su propio lenguaje revela: no parece hablar, sino declamar con gran facundia y arcaísmo.
Algunos de los mejores personajes de Mendoza tienen esa característica –ya lo sabemos– cuando dialogan entre ellos. Esos individuos parlotean con gran énfasis, con un engolamiento de efectos hilarantes. Las fuentes de esta verborrea son múltiples, pero el propio Eduardo Mendoza ha dado algunas pistas.
En la nota de autor que escribió para la edición que Booket hizo en 2006 de ‘Una comedia ligera’ (1996) se refiere, concretamente, al lenguaje de la zarzuela, del teatro de enredo o del doblaje cinematográfico de posguerra, muy melodramático y artificioso.
“Luego perduraba en la mente de los espectadores”, añade Mendoza, “y se superponía al más prosaico de la vida real. En los diálogos podían oírse cosas como: “Eres la mujer más abominable que he conocido!” O: “¿Tienes acaso algún derecho sobre mí?”. Son dos ejemplos, “dos frases que a nadie se le habrá ocurrido pronunciar en ninguna circunstancia de su vida”, concluye.
El habla impostada es una dificultad expresiva, pero a la vez es una excentricidad: es como estar fuera de lugar, fuera de contexto, y este hecho pone de relieve el contraste entre lo que pasa, lo que se dice que pasa y lo que el lector percibe.
Es una patología verbosa que al novelista le sirve para hacer humor con lo propio y lo nativo, para vejar las cosas evidentes y juiciosas, para hacer aflorar lo obvio con su aspecto más ridículo.
En ese sentido, el chiflado sin nombre que sale periódicamente del manicomio o el alienígena que inventa Mendoza en ‘Sin noticias de Gurb’ (1991) desordenan el sistema aparente y hacen enloquecer a sus guardianes, a sus anfitriones y a sus contemporáneos. De paso levantan metafóricamente las techumbres de las casas, el velo que cubre las cosas, y nos hacen descubrir lo que se cuece o lo que permanece en la sombra.

Sus andanzas, que se inspiran en los antihéroes de la picaresca y en el personaje demente de Cervantes, son viajes iniciáticos por una España en cambio, trastornada, por una ciudad en obras, por una Cataluña en plena mudanza: con los miedos aún presentes, temores que se conjuran con la osadía atolondrada del loco o con los errores perceptivos del extraterrestre.
La osadía atolondrada, sí. También errores perceptivos. En ambos casos, lo más parecido al delirio. ¿O no son, más bien, la clarividencia del perturbado y la perspicacia del extraño, esos que aprecian lo que las rutinas no nos dejan ver a quienes nos creemos razonables?
Lo cierto es que estos tipos, tan irracionales o tan desatinados, disponen de un olfato especial para conducir sus pesquisas o para apreciar lo que otros no distinguen, una intuición particular que les permite revelar las contradicciones o las crueldades de los poderosos o de la gente corriente.
Son, desde luego, construcciones desternillantes, exageradamente bufas, como de tebeo (según Eduardo Mendoza le admite a Llàzer Moix): son, en efecto, ficciones en las que los propios personajes se saben actuando, como si creyeran estar en una corrala, en un fregado de pícaros o en una comedia de enredo, con el público cercano.
Esto es algo que ya se daba en ‘La verdad sobre el caso Savolta’ y es algo que también se da en ‘La ciudad de los prodigios’ (1986), dos de las novelas más respetadas y serias del autor.
En esas novelas serias y en los divertimentos del autor aparecen muchos tipos de estas características, esos rasgos que hemos detallado: tunantes, perturbados y deslenguados. En algunos casos, la caricatura es extrema.
Por ejemplo, en ‘La aventura del tocador de señoras’ (2001) hay un individuo que se llama el Alcalde de Barcelona que habla y habla sin parar, con poco juicio, largando unos discursos muy tontorrones. No es la primera vez que un político local es objeto de chanza.
Llàtzer Moix nos recuerda, por ejemplo, a aquel otro alcalde inventado por Mendoza, en este caso de ‘La ciudad de los prodigios’, a quien lo único que le gustaba era “gastar sin freno y hacer el bandarra”. Etcétera.
¿En qué se basa el novelista para imaginar a estos tipos extravagantes, desplazados o enajenados? Sin duda, en la vida real, pero también en la tradición literaria y cultural. Aparte de los injertos cinematográficos, la picaresca está en primer lugar. El loco que, entre otras, protagoniza ‘El misterio de la cripta embrujada’ es un trasunto actual de Lázaro.
Como él, como el Lazarillo, recibe toda clase de coscorrones, se acomoda a su triste suerte y se justifica con autocomplacencia. De su mano vamos a conocer lo que su mirada extraviada y sarcástica observa.

- Arturo Pérez-Reverte. ¿La guerra que todos perdimos? - 29 enero, 2026
- Frankenstein y Drácula: entre la orfandad y la eternidad - 7 diciembre, 2025
- El novelista Vargas Llosa. Lo que queda de Mario - 21 octubre, 2025