#MAKMALibros
‘Los ojos de la piel’, de Juhani Pallasmaa (GG, 2012)
‘Blandito blandito’, de blanca arias (Cielo Santo, 2025)
‘El arte de la conversación literaria’, de Raquel F. Cobo (Barlin Libros, 2025)
¿No os sentís abrumadas con tantos estímulos visuales? Me sucede en las redes sociales y en los centros de ciudad. Siento que hay demasiado ruido, que no puedo pensar claramente o ni siquiera por mí misma; todo ese ruido visual dirige mis pensamientos, en ritmo y contenido. Siento la urgencia de refugiarme en paisajes lentos e íntimos que me inciten a la pausa.
Rescatando la idea del arquitecto Juhani Pallasmaa, existe una cadena entre la mirada, el cuerpo y la mente (‘La sabiduría de la mano’, GG, 2022). Es complicado disociarlos. Nos movemos como miramos; pensamos como nos movemos; miramos como pensamos; pensamos como miramos; nos movemos como pensamos; miramos como nos movemos. Y esta cadena, a su vez, se mimetiza con el entorno. De ahí la importancia de situarnos en contextos armoniosos que traigan serenidad a nuestra cadena.
Aunque estas tres partes siempre estén conectadas, no siempre somos conscientes de su relación. En el camino hacia la paz interior, pasamos por un proceso de reeducar nuestros patrones: nuestra manera de mirar, nuestra manera de movernos y nuestra forma de pensar. Esta transformación tiende a una unificación consciente de los tres enclaves para tomar la agencia de nuestro estado y evitar disonancias.
Este propósito de buscar la paz interior (que supongo genérico por una vocación idealista) no es en un sentido abstracto, sino político. Un compromiso de alegría como acto de resistencia frente a la insatisfacción sistémica. Hacernos dueñas de nuestro estado nos permite alejarnos de las dinámicas impuestas por el sistema capitalista. Encontrar nuestra manera de estar, de ver y de pensar el mundo nos hace libres y probablemente más humanos.
En mi proceso personal por esta reeducación, he encontrado algunos libros inspiradores. Quiero hablaros de ‘Los ojos de la piel’, de Juhani Pallasmaa (GG, 2012); ‘Blandito blandito’, de blanca arias (Cielo Santo, 2025) y ‘El arte de la conversación literaria’, de Raquel F. Cobo (Barlin Libros, 2025).
Juhani Pallasmaa y la dimensión corporal en la experiencia arquitectónica
El arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa escribió una primera versión de ‘Los ojos de la piel’ en 1996, resultado de la compilación de algunas de sus conferencias. Ahora es de lectura obligatoria en la mayoría de universidades de arquitectura.
En este libro, trata la dimensión corporal en la experiencia arquitectónica, pero va más allá y lanza una reflexión sobre la imposición de la vista como sentido central en la cultura occidental y el desplazamiento del cuerpo como materia física. La investigación continúa con ‘La imagen corpórea’ (GG, 2021) y ‘La mano que piensa’ (GG, 2022), donde profundiza sobre el papel de la imagen en la cultura contemporánea y sobre la conexión entre la mano, la visión y la mente en el trabajo artesanal.
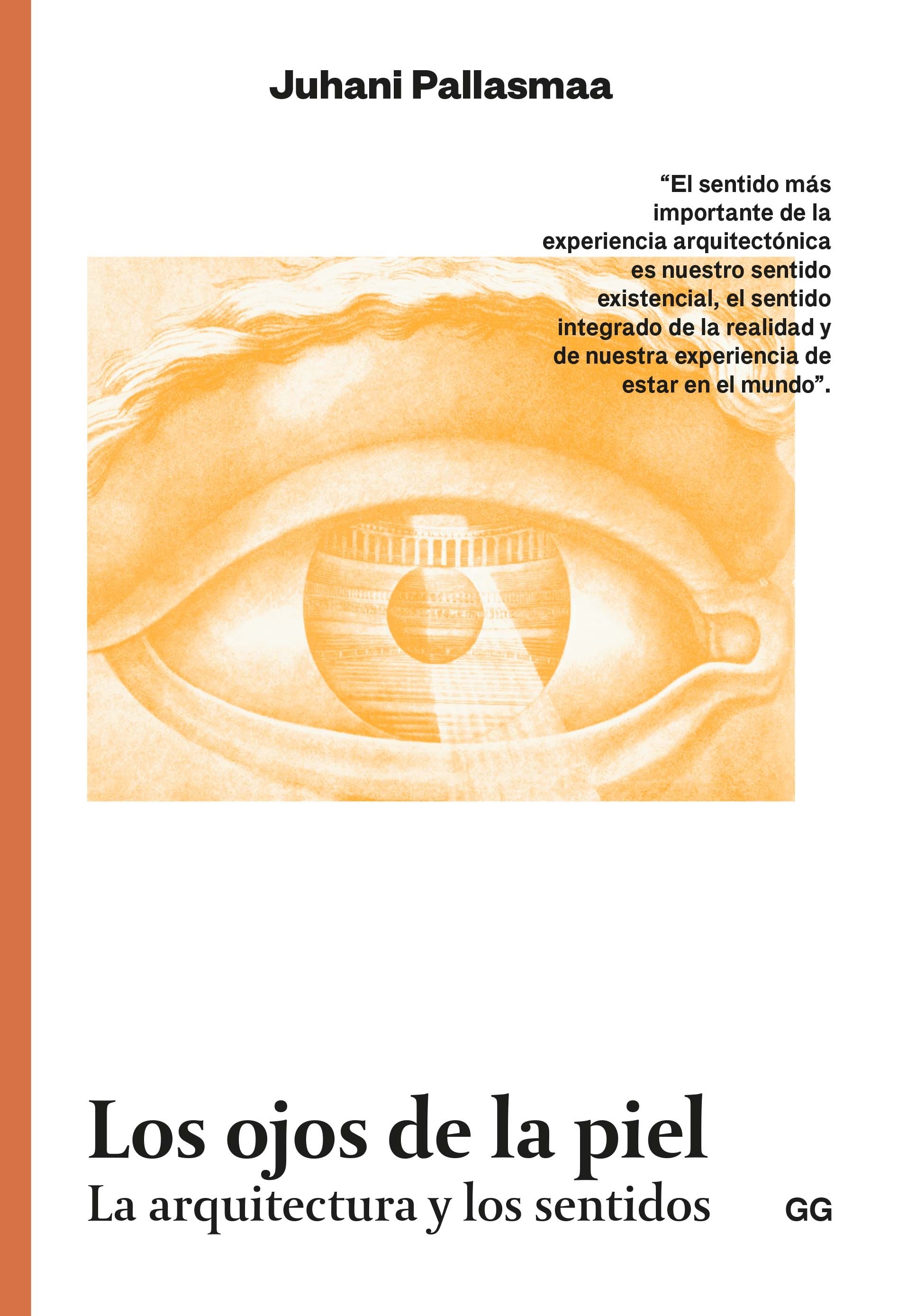
Una de las teorías del arquitecto es que el sentido principal, del cual se expanden el resto, es el tacto: “El tacto es la modalidad sensorial que integra nuestra experiencia del mundo con la de nosotros mismos. Incluso las percepciones visuales se funden y se integran en el continuum háptico del yo […]. Todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto; los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias sensoriales modos del tocar”.
Pallasmaa expone que la sociedad occidental se ha desarrollado bajo una ideología ocularcentrista; por ejemplo, a la hora de evaluar la verdad o la belleza, lo hacemos bajo el juicio de la mirada. La era de la reproductibilidad técnica ha ido más allá de lo que denunciaba Walter Benjamin. No es solo la obra artística la que ha perdido el aura, sino que la propia concepción de la vida se ha empobrecido por la sobreexposición a su reproducción visual.
Tantas imágenes de lo que debería ser la vida (el cuerpo, los hábitos, las relaciones, etc.) contaminan el valor que le damos a nuestra propia vivencia, pues nunca podrá ser una imagen, por mucho que se le parezca. Sin embargo, una atención al mundo a través del tacto y del resto de sentidos nos devuelve a la esencia de aquello que está vivo, aquello que está en constante mutación y que no puede fijarse ni reproducirse.

Continúa el autor: “La ciudad contemporánea es cada vez más la ciudad del ojo, separada del cuerpo mediante rápidos movimientos motorizados o mediante su comprensión global aérea desde un avión. […] En nuestra cultura de imágenes, la propia mirada se aplana en una de ellas y pierde su plasticidad. En lugar de experimentar nuestro ser-en-el-mundo, lo contemplamos desde afuera como espectadores de imágenes proyectadas sobre la superficie de la retina”.
Pallasmaa desarrolla su pensamiento desde su experiencia con la arquitectura y con el arte, pero es toda una postura ideológica. “El espacio arquitectónico es espacio vivido más que físico, y el espacio vivido siempre trasciende la geometría y la mensurabilidad”. Al dotar de una perspectiva vital a la materia se le confiere humanidad, se le exige y se le debe cuidado. La funcionalidad de los objetos se abre en un sentido social, cultural y afectivo.
Con ‘Los ojos de la piel’, el campo de visión se difumina y se expande. Una mirada háptica que incluya la información sensible nos vuelve más humanos, es decir, más animales. Dice: “Nuestra experiencia sensorial del mundo se origina en la sensación interior de la boca, y el mundo tiende a volver a sus orígenes orales. El origen más arcaico del espacio arquitectónico está en la cavidad bucal”.
En una interpretación personal y poética, pienso en volver a aquel hueco húmedo y sombrío. Retomar esa relación infantil del mundo a través de la boca. Asomarme a los dientes como una balconada.
La mirada háptica y cinética de blanca arias
‘Blandito blandito. ¿Qué le hacemos les feministas al arte?’ (Cielo Santo, 2025), primer libro de la artista e historiadora del arte blanca arias, es un maravilloso ejemplo de esta mirada háptica y cinética, que toca y es tocada, que mueve y que conmueve. “En mitad de la oscuridad, tomo el teclado y me giro hacia todas las escenas que han construido el cuerpo que hoy escribe. Un cuerpo blando e intenso que se orienta hacia las imágenes que despiertan su deseo torcido, aquellas que lo hacen sudar, babear, llorar, correrse. Una invitación a le lectore a formar parte de esta humedad y compartir su temperatura”.
Sugiere en el prólogo: “Tal vez lo blandito, lo adaptable, aquello que se desparrama, pueda destellear como un lugar de posibilidad donde los cuerpos, abiertos al cambio, sean capaces de vivir en contacto con la diferencia y modelar sus contornos según precisen la temperatura o la humedad ambiental, generada a su vez por otros cuerpos”.
En su ensayo, arias hace un recorrido personal por la obra de distintas artistas visuales que crean desde lo blando, como Valeska Soares, Louise Bourgeois, Janine Antoni, Anna Maria Maiolino, Bea Camacho, Maria Lassnig y un largo etcétera.
Además de ser un ensayo precioso, ‘Blandito blandito’ es la radiografía de una pasión: la de la artista por la vida que se expresa en los materiales. Y ese amor que desborda arias por el cuerpo de las cosas me inspiró un amor por mi propio cuerpo como cosa, tiernamente física, plástica, moldeable, inscrito en la estética amorfa de lo que está vivo. Arias observa y escribe con los ojos de la piel.

“Si la dureza es la cualidad característica de la arquitectura patriarcal, debemos ser capaces de imaginar otras estructuras habitables, más blandas, más suaves, más tiernas, abiertas a la deformación y a su propia desarticulación”, propone. Cogí su reflexión como agua de un río helado y sentencié que no iba a permitir que una estética patriarcal mine la relación con mi cuerpo.
Como se menciona en el propio libro, ‘Blandito blandito’ ofrece un catálogo de “estrategias de resistencia a la dureza del mundo”, y qué excitante es pensar que aún podemos vivir con ternura. Es momento de atreverme a desatar este asfixiante corsé.
El viaje por la tradición del diálogo de Raquel F. Cobo
El tercer libro al que hacía referencia al inicio, ‘El arte de la conversación literaria’ (Barlin Libros, 2025), de la filóloga Raquel F. Cobo, nos abre la perspectiva del conocimiento al hecho colectivo e íntimo (intimidad y colectividad no son excluyentes).
Desde su amor por la literatura, en general, y por la literatura epistolar, concretamente, Cobo viaja por el diálogo socrático, la tradición de la tertulia, diversos movimientos literarios de vanguardia como los infrasurrealistas, y el intercambio epistolar entre escritores como Juan Benet y Carmen Martín Gaite, Albert Camus y María Casares, Julio Cortázar y Cristina Peri Rossi, incluso cartas póstumas, como es el caso de Miguel Ángel Muñoz a Mercedes Sosa.

En su introducción, Cobo lanza una serie de afirmaciones acerca de la conversación: “La conversación es una inclinación del cuerpo hacia el otro. También hacia lo otro. […] La conversación es una forma de exploración de la condición humana. […] La conversación es la forma viva de la herencia cultural. […] La conversación es un diálogo dinámico y sin fronteras”, y más enunciados que perfilan el objeto del libro, concluyendo con “la auténtica conversación es: cuerpo, alternancia de la palabra, escucha atenta y fe en el otro. La conversación es posible”.
Aunque pueda parecer obvio subrayar que la conversación implica la presencia de dos o más interlocutores y una predisposición a la escucha, estos parámetros se están viendo alterados en la era digital. La socialización a través de entornos digitales nos aleja de aquella inclinación hacia la carne. No vemos al otro, no le escuchamos realmente. Perdemos la perspectiva humana de lo que es el otro para sintetizarlo en una suerte de identidad virtual que dice más del uno que del otro.
Incluso en el intercambio epistolar, donde los dos cuerpos no se presentan físicamente, se presupone un marco de intimidad que aleja a los participantes de querer sostener una imagen pública (insisto: la imagen nos aleja del ser). Una intimidad colectiva o una colectividad íntima. Los cuerpos compartidos sin la presión de tener que exhibirse ante un grupo de espectadores. Mentes resguardadas en esa cavidad húmeda y oscura de la correspondencia, porque en la intimidad es donde surgen las ideas más genuinas.

“En contraposición al tiempo productivo del sistema burgués que busca generar valor económico y acumular capital, la conversación nocturna da paso a un tiempo suspendido; un tiempo otro, improductivo, pausado y reflexivo, que permite explorar los deseos y contradicciones más profundos del alma humana. Otro tipo de comunicación se abre en la noche”, escribe Cobo.
A través de los ejemplos que expone, la autora nos incita a pensar en voz alta, dejando flotar la ideas, queriendo que sean porosas y que se empapen de la respuesta del otro. Cobo reivindica una manera de pensar que necesariamente pasa por la carne buscando llegar a otro cuerpo; un pensamiento forjado en la escucha, que es una mirada más cercana.
“Ese diálogo debería tomar la forma de la amistad. No una amistad superficial ni romántica, sino aquella que reconoce al otro como un igual y, al mismo tiempo, como un espejo. Una amistad que encuentra su esencia en la escucha, ese acto esencial para resistir al impulso de transformar al otro, de intervenir y convertirlo en objeto. Una escucha que permita que el mapa y el territorio inscrito en su cuerpo fluyan y se desplieguen, libres de invasiones”.
Las tres autoras, Pallasmaa, arias y Cobos, se apoyan en otras disciplinas artísticas (la arquitectura, las artes plásticas y la literatura) para exponer lo que realmente es una filosofía de vida. Los tres libros están escritos desde una pasión que se convierte en certeza. Los tres expanden nuestra idea del yo hacia una entidad interdependiente, colectiva y física. Cultivar estos valores nos devuelve a una humanidad necesaria para no perder el contacto con la vida.
- Una guía para reconducir nuestra rabia climática - 16 noviembre, 2025
- Festival Bucles 2025, un brillante escáner sobre la danza contemporánea - 26 octubre, 2025
- Giovanna Ribes: “Programas como Atenea son esenciales para empoderar a las creadoras jóvenes y construir un cine más inclusivo” - 20 octubre, 2025



