La vida celular, de Miguel Herráez
Alrevés, 2014
Con ‘La vida celular’ (Alrevés, 2014), Miguel Herráez regresa a ese escenario histórico que le es tan propio, el tardofranquismo, en el que se ubican además algunos de los títulos más representativos de su obra narrativa. Siguiendo la estela de las paranoias, los equívocos y las hipótesis que marcaban el mundo de los opúsculos de la izquierda española, su reciente novela no se aparta un ápice de esa tendencia mostrada en anteriores publicaciones.
La mirada personal de Herráez, minuciosa y minimalista, disecciona la vida de unos personajes invadidos por lo acre, ese adjetivo que define la aspereza y la acidez, lo desagradable y lo desapacible que, además de tildar el uniforme de los activistas celulares, anorak, macuto, Chiruca, barba cerrada, se extiende al espacio deprimente donde desarrollan sus movimientos. Pero también lo acre se propaga a un tiempo corrosivo, “pero no por nosotros sino por los que mandaban, ellos eran la corrosión”, precisa César, uno de los miembros de la célula.
A través de un largo monólogo, el autor va desgranando pasado y presente del protagonista, narrador a un tiempo, su confusión y, ¿por qué no?, sus remordimientos, o mejor sus dudas, de no haber servido a la causa con la debida diligencia en sus movimientos dentro del grupo: “que lo de embadurnar a César le llegó de otro lado, por otro conducto, y que se lo buscó él y fue más adelante, tú ya no estabas en la célula.”
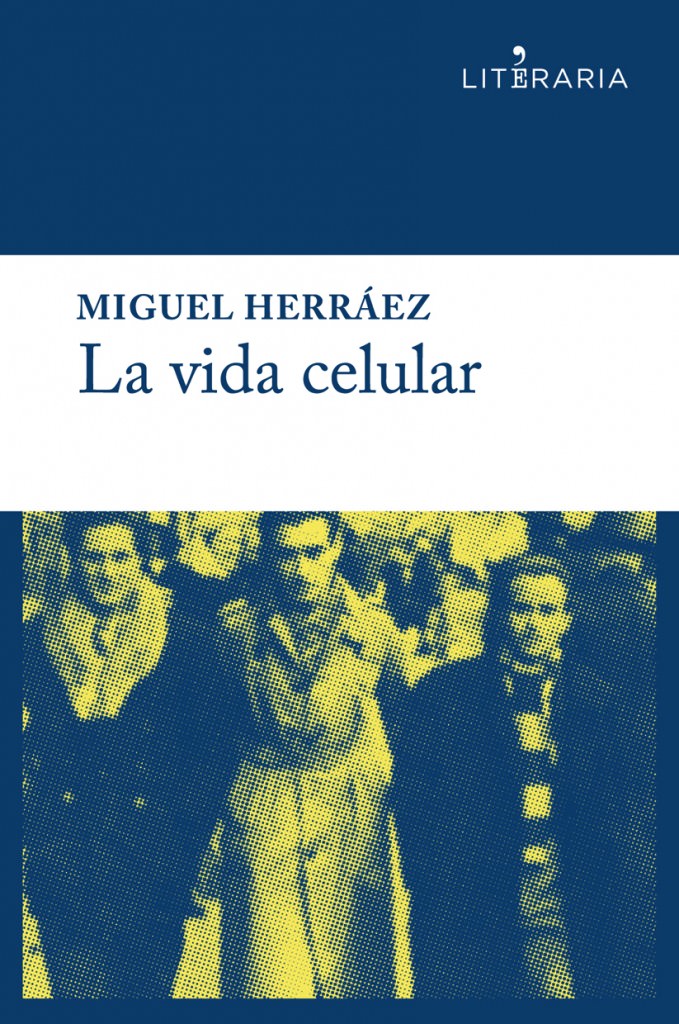
No en vano, la sensación de acoso de la policía atenaza la actitud y encrespa el ánimo de los personajes. De ahí el accidente con la Vespa que sufren César y el protagonista a causa de la desesperada huida por las callejuelas cercanas a la iglesia de Santa Catalina, tras cometer la osadía de lanzar octavillas desde lo alto de su torre. Sin embargo, “Nadie nos perseguía, nadie iba detrás de nosotros, no parecíamos sospechosos, pero César no reducía la velocidad”.
Los inesperados retrocesos y avances en el tiempo permiten conocer con la suficiente perspectiva unas ataduras ideológicas férreamente dirigidas por la impuesta disciplina jerárquica de partido. Desde el presente, aquel desencantado psicólogo y hoy profesor universitario, reconoce que “aquellos años están amortizados, nada que ver conmigo, qué filamento encuentras de entonces en mí ahora, ¿y en ti?”, le pregunta a Alfredo, su colega celular.
En esa evocación de tiempos pasados, el profesor se identifica con el pez moviéndose en los límites marcados por el vidrio de la pecera que tenía en casa, reconociendo así su propia neurosis y asfixia. Al igual que ese pececito borrón, se sentía atrapado en su lucha ideológica contra las clases acomodadas de un régimen en descomposición. «Me duele la cabeza», reconoce el profesor, «quizá por el insomnio que arrastro, aunque solo de la franja derecha», todo un símbolo de sus preferencias en la militancia política.
A pesar de ello, tenía que sufrir los continuos reproches de su compañero César en referencia al placer de lo pequeñoburgués, un concepto entendido de manera difusa y confusa. ¿Es acaso más proletario servir el café de un termo enorme en unas tazas de plástico, siempre pringosas, que sacaba de un cajón de escritorio lleno de rodales y quemazos de cigarrillos? O por el contrario, solo era la máscara del militante que evitaba mostrar el verdadero rostro del ideólogo?
Sin profundizar en estas cuestiones, incluso en la consideración y en la repercusión que tendrían en nuestra sociedad contemporánea, Herráez matiza claramente el equívoco que representaba el concepto de pequeñoburgués. Para César, su colega psicólogo y hoy profesor era un mediocre en este sentido, que se lo pasaba en grande con el riesgo. ¿No está acaso considerando César que la actitud de su compañero es una frivolidad similar a los coqueteos de Teresa, el personaje que dibuja Marsé en ‘Últimas tardes con Teresa’ con sus amigos universitarios en la Barcelona de finales de los cincuenta?

Esta comparación sería ir demasiado lejos. Para Teresa era un juego, un snobismo, para el psicólogo no. En todo caso, una vez desconectada la pecera por la muerte de su inquilino, el profesor siente el alivio de la liberación, similar a la de un superviviente sometido al ámbito constreñido por la jerarquía de la célula.
En el monólogo de ‘La vida celular’ se observa el tratamiento que el autor otorga a la banalidad de lo cotidiano, siempre bajo un prisma deprimente, lúgubre, como aquellos suburbios visitados en domingos por la tarde, letales, similares “a un agujero negro de esos que decían había en el espacio”, recuerda el profesor universitario. Ese espacio de la conciencia del personaje que parece construirse en círculos concéntricos en los que uno contiene al siguiente.
El tono mortecino que adquiere la narración, la constante melancolía, quizá por un influjo cortazariano, se extiende también a la descripción del geriátrico donde se encuentra su madre. Llama poderosamente la atención la ternura y la resignación con que se acerca a sus seres queridos, el deterioro cognitivo de sus padres, siempre narrado de manera minuciosa y detallada, como participando de un tiempo que para ellos se había ralentizado, se había detenido porque ya no tenían medida de sus actos dentro de la continua confusión que sufrían.
Por último, destacamos el imaginario de Valencia. Una ciudad mostrada de manera latente unas veces, sugerida en otras, pero siempre de una forma activa, cuyos espacios recogen la vivencia de los personajes. Tardes de café en el barecito del parterre desde cuyas cristaleras podían contemplarse los centenarios ficus, o en los billares de Colón. Esperas inquietantes durante el declive de una tarde, seguramente de una tarde de domingo, siguiendo consignas en el cine Metropol, asomados a una calle de enormes plátanos que han perdido sus hojas dispersas en el suelo, “de cielos manchados de colores y nubes, como en una mala acuarela comercial”, metáfora de la inquietante situación interna vivida junto a Gorqui.
Sin embargo lo acre es lo que más caracteriza a esta Valencia del tardofranquismo. Las tascas de callejón, con pulpos y bocadillos de longanizas pintarrajeados en las cristaleras, de suelos espesos y railites desgastados. Lo acre presente en el bar del Botánico con platos de anchoas del día anterior y fuentes de patatas y cebollas resecas. Lo acre alcanza una dimensión inesperada en el lanzamiento de las cenizas mortuorias de César, cumpliendo su último deseo, desde lo alto de la torre de Santa Catalina. César convertido irónicamente en octavillas ante la pasividad de los transeúntes, antaño inquietos en una escena repetida aunque dentro de un paisaje, inmóvil antes e inmóvil ahora, el de las azoteas y tejados de Valencia, al fondo la catedral, aunque esta vez sin “el mirón por la derecha” de los prismáticos.
Francisco López Porcal
- Entre el amor incondicional y la juventud brasileña: el ‘Ágape’ en ‘Zona franca’ que Dansa València estrena en el TEM - 16 abril, 2024
- ‘Core’, la autoficción sobre dismorfia corporal que Arantxa Cortés estrena en Rambleta - 16 abril, 2024
- Manises selecciona 58 obras, del más de medio millar presentadas, para su XVI Bienal Internacional de Cerámica - 14 abril, 2024




